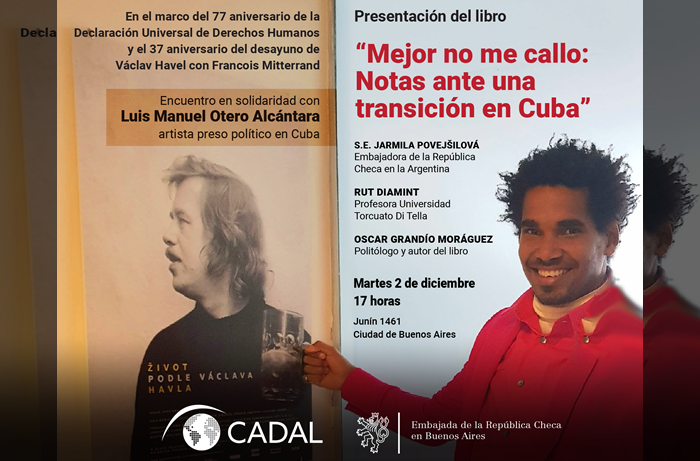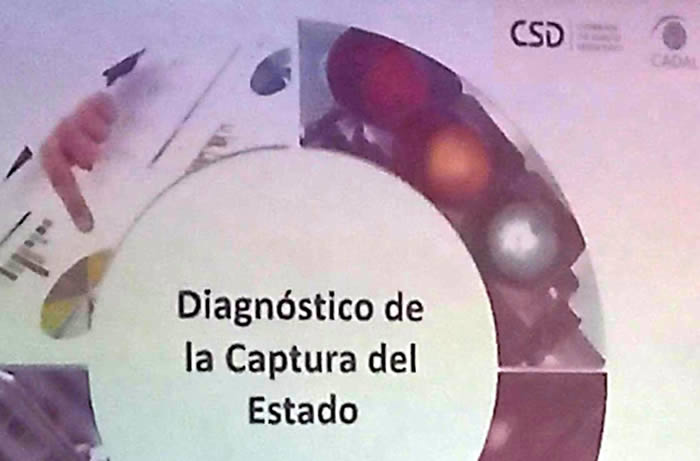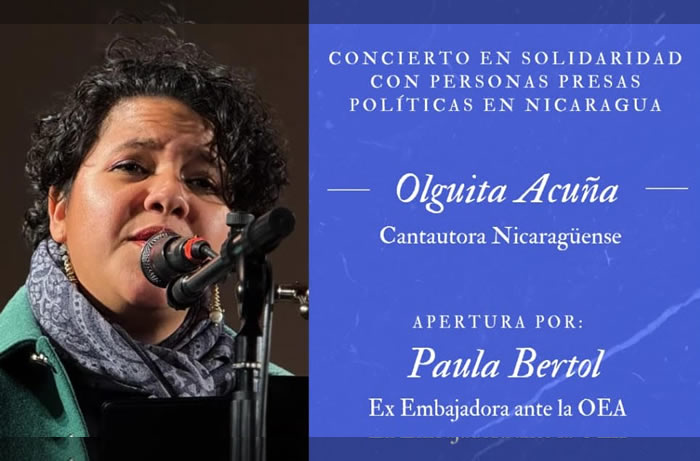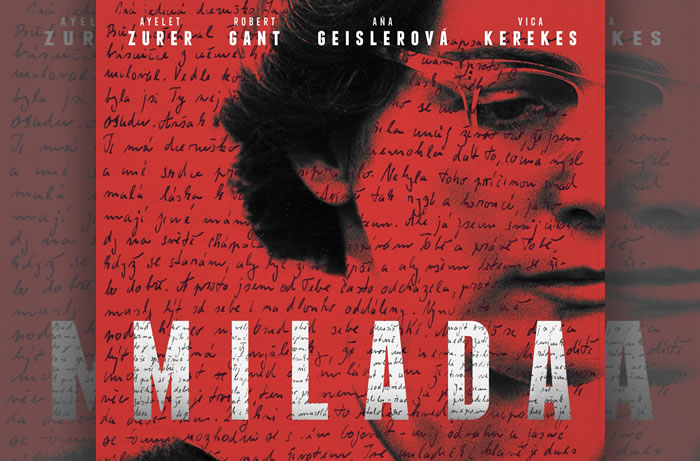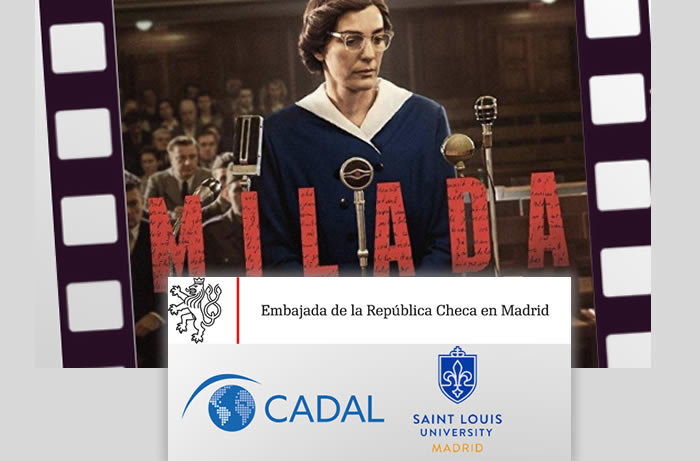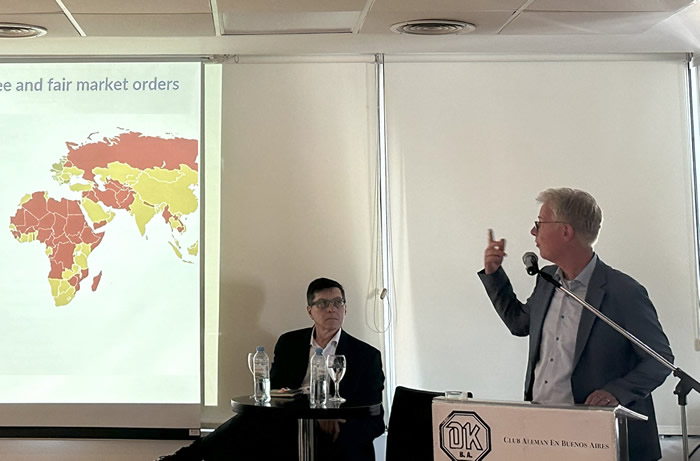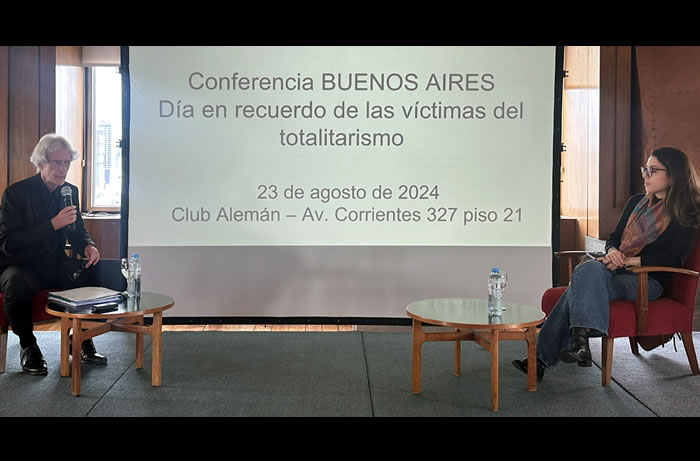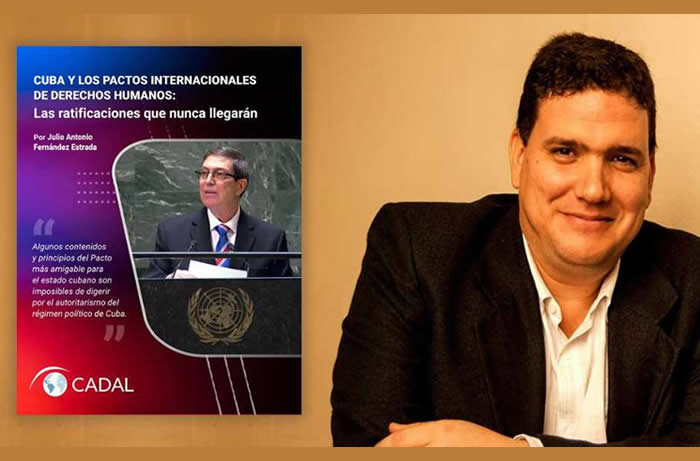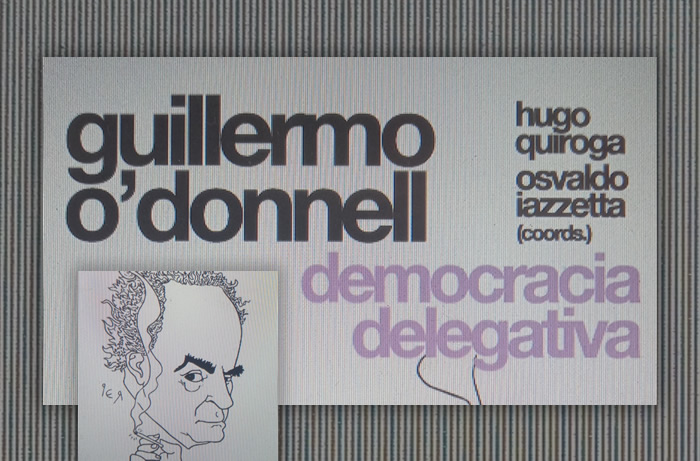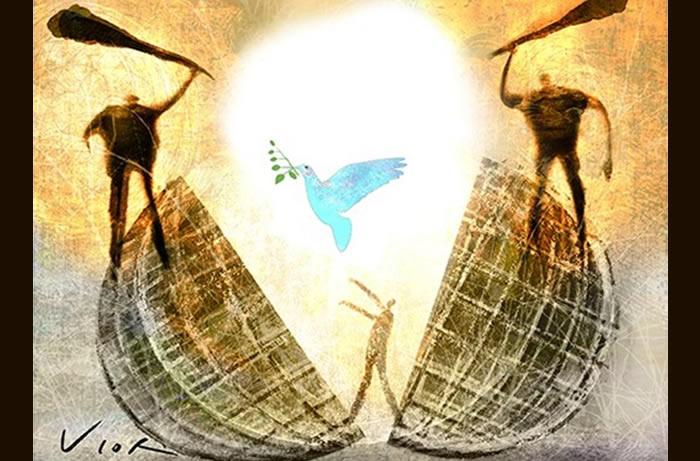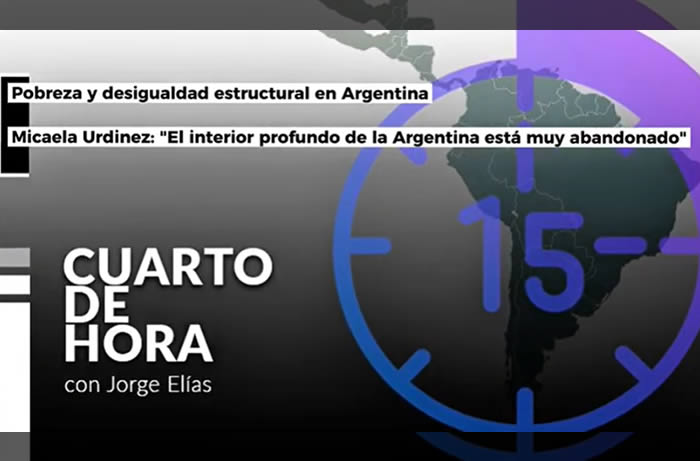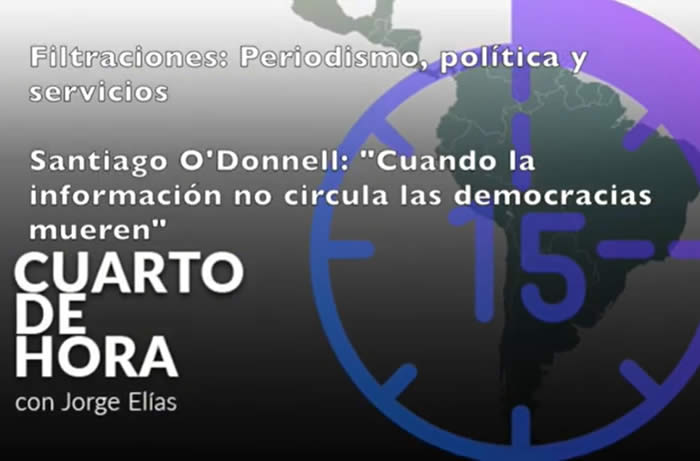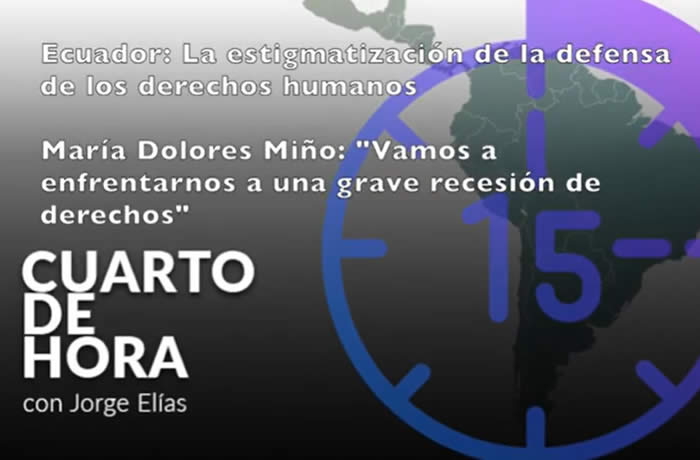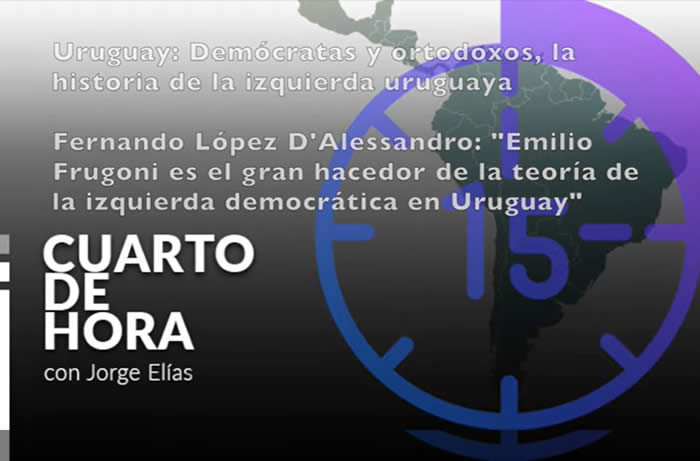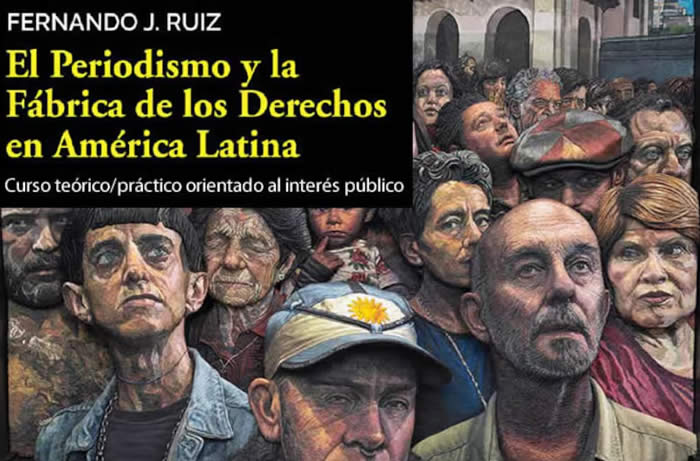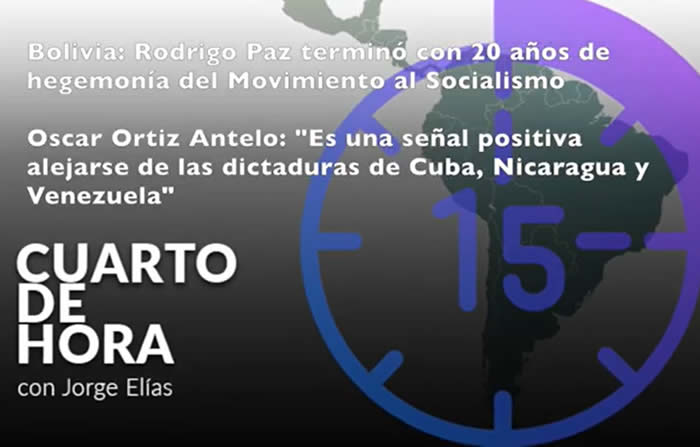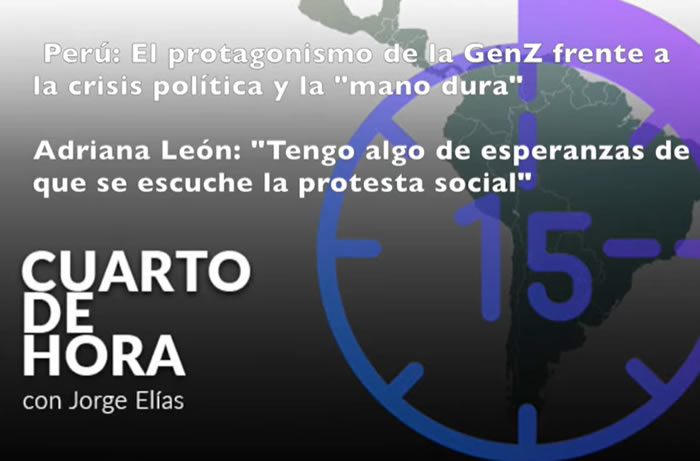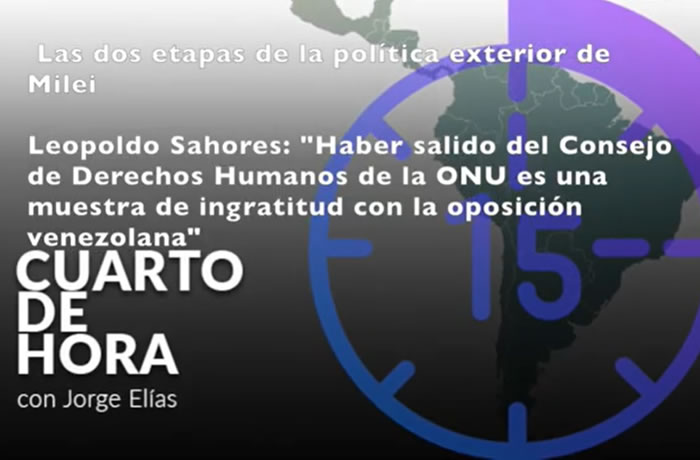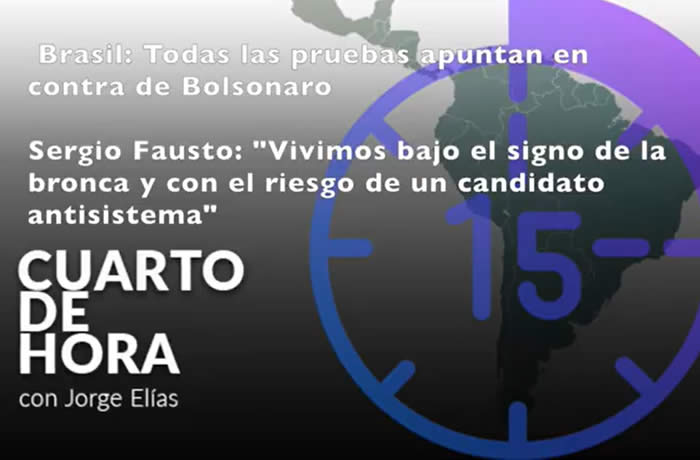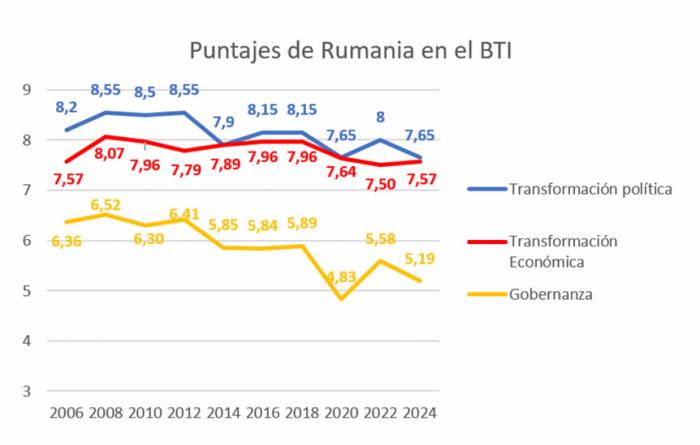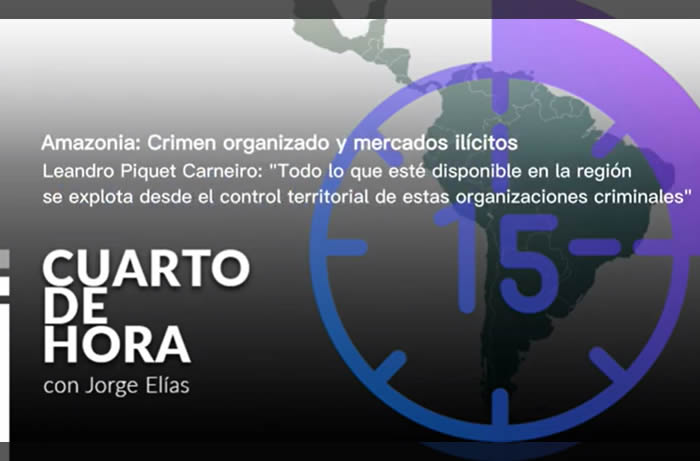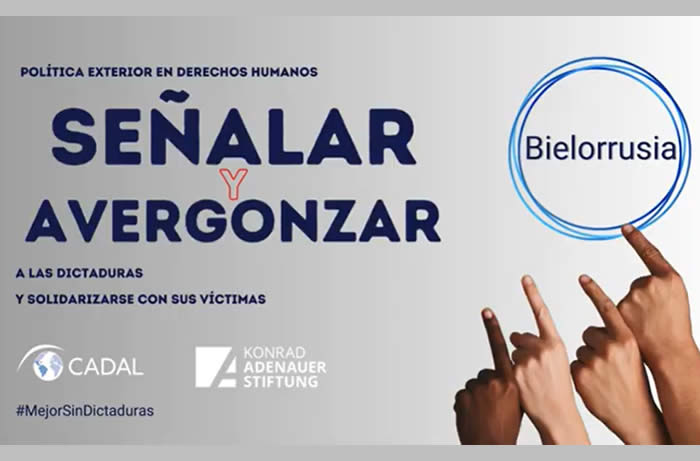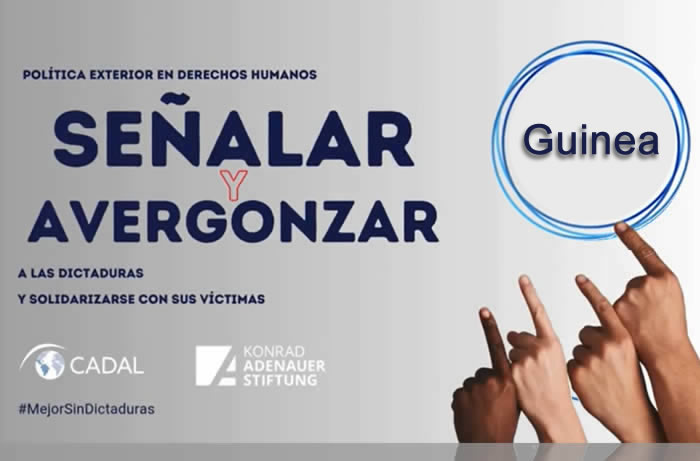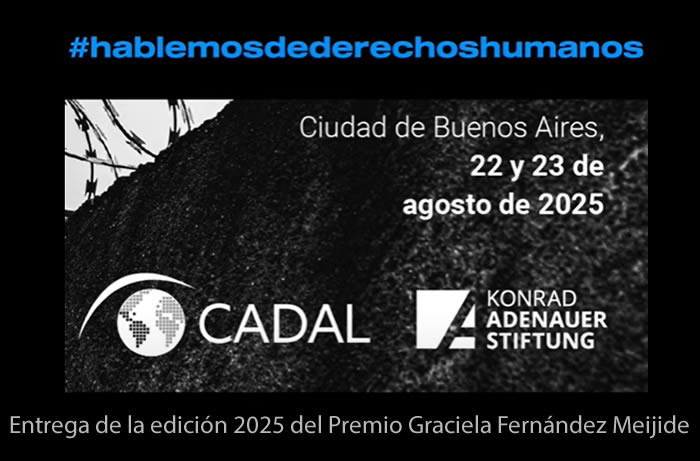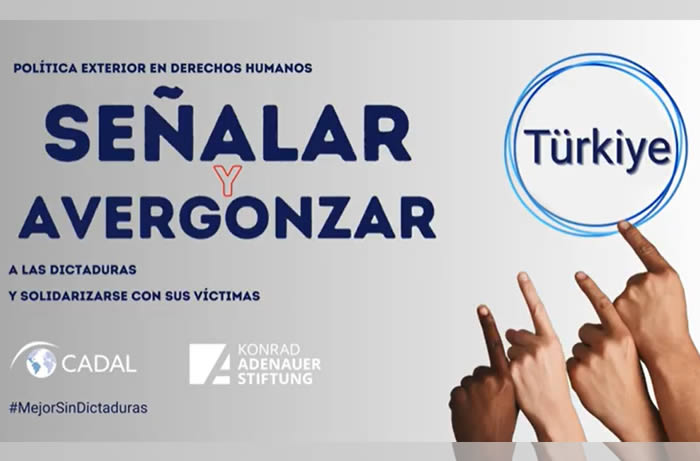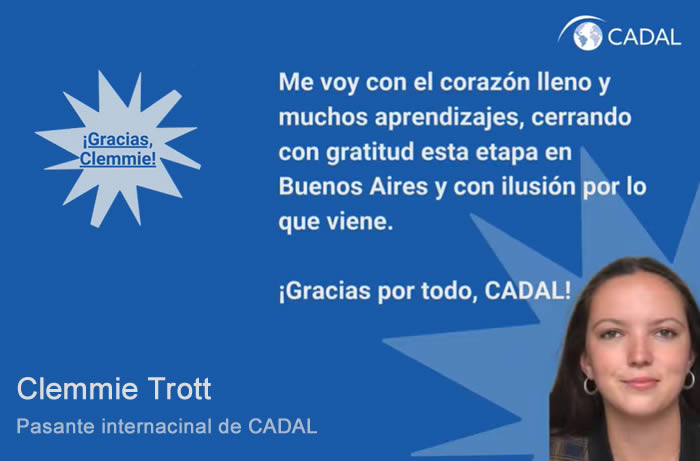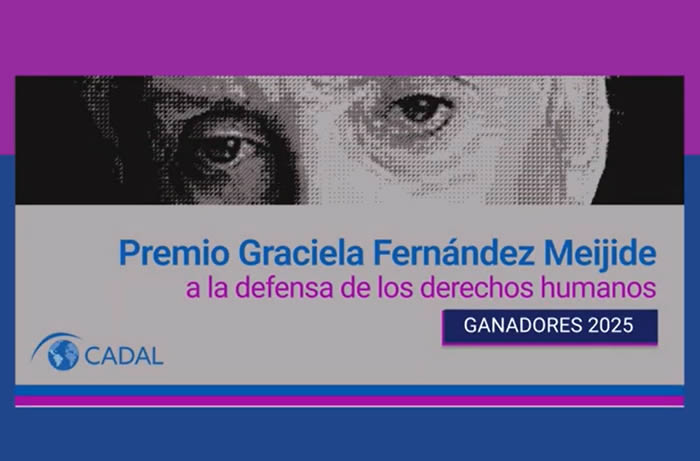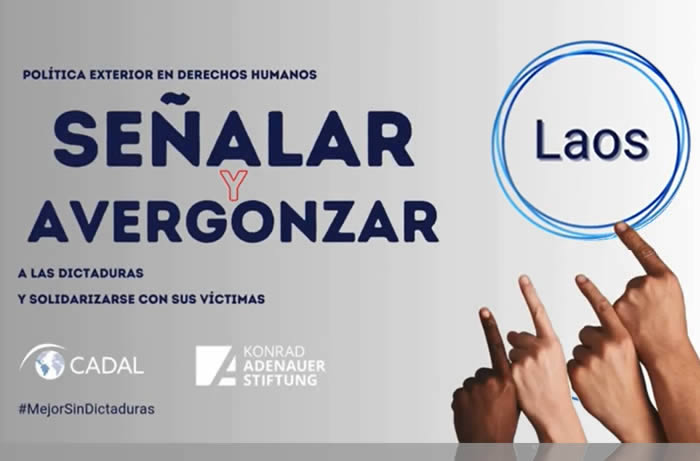Eventos
Monitoreo de la gobernabilidad democrática
Perspectivas de negocios en Latinoamerica
Presentación de Raúl Ferro en la sede de CADAL sobre ``Perspectivas de negocios en Latinoamérica``
Raúl Ferro es Director editorial de la revista América Economía. Se desempeñó como editor de negocios de la revista con base en Santiago de Chile (1994-1998) y Ciudad de México (1998-1999) y posteriormente como editor general, con sede en Santiago. Con anterioridad fue reportero de publicaciones de negocios y finanzas en Perú (The Andean Report) y en Chile (The South Pacific Mail), además de corresponsal y colaborador de una serie de publicaciones en inglés tanto en Perú como en España, incluyendo el grupo Latin American Newsletters de Londres, Spanish Trends de Madrid y McGraw Hill News Services y Lagniappe Letter de Nueva York. Raúl ha vivido en Perú, Costa Rica, Argentina, España, Chile y México.
Ferro visitó recientemente Buenos Aires, invitado por CADAL, participando como profesor invitado en un Seminario de Periodismo Económico en la Universidad Católica Argentina y brindando una charla sobre "Perspectivas de negocios en Latinoamérica". Lo que sigue es una entrevista realizada luego de esta última presentación.
 -¿Cuáles son los mitos y las realidades de las reformas en Latinoamérica?
-¿Cuáles son los mitos y las realidades de las reformas en Latinoamérica?
Las reformas en América Latina a fines de los 80, principios de los 90, yo creo que se quedaron en la primera etapa, o sea que se hizo la parte, quizás, más fácil: privatizar, desregular, abrir las economías y se abrieron a medias, porque parece que se abrieron más de lo que realmente se abrieron, pues se mantienen muchas restricciones. Pero faltó la segunda ola de reformas que es la de sintonía más fina, la más complicada, la que requiere una evaluación técnica más precisa y que son justamente las que permiten que los procesos de reformas realmente funcionen.
Esta segunda ola de reformas tiene que ver tanto con la liberación de protecciones a ciertos grupos, o se protecciones de mercado que se salvaguardaban al principio y tomar medidas que realmente hicieran eficiente la apertura económica.
En el mercado político también faltó mayor compromiso en el tema fiscal. Para que las reformas funcionen tú necesitas manejarte con mucha prudencia fiscal porque sino la economía no aguanta, y eso obligaría al gobierno a ser más austero y eficiente en el gasto pero no se dieron así.
Yo creo que el gran problema con las reformas es que se aplicó la primera parte pero después por falta de voluntad política o por falta de fuerza política o por falta de convicción no se aplicaron las segundas partes. Incluso podría haber algunos casos en que no se dieron por razones de corrupción.
-¿Es Chile el modelo de desarrollo para América Latina?
Hablar de modelos, así a rajatabla, es complicado porque cada país tiene sus características especiales, pero creo que sí es un modelo de inspiración en América Latina. Lo que muestra el caso chileno es que los latinoamericanos no estamos genéticamente condenados a vivir siempre en la mediocridad. Yo creo que Chile ha mostrado un camino claro que señala que bien hechas las reformas y bien hecha la apertura se puede sacar provecho de la integración con el mundo. Uno podría decir que Chile comenzó a desarmar todo su aparato arancelario y estableció una política de censura, su arancel en ese momento era de el 6 por ciento a las importaciones. Uno podría decir que en una economía tan pequeña como la chilena va a desaparecer comida por las grandes potencias. Sin embargo lo que ha pasado es al revés, Chile se ha convertido en una plataforma exportadora en los productos en los que es realmente competitivo, más allá de sus productos tradicionales, que siguen siendo las estrellas de su balanza comercial como el cobre y la industria forestal. Pero está el caso del salmón, Chile se convirtió en el segundo exportador mundial de salmón, de la nada, con una economía absolutamente abierta, cuando podría decir, ¿para qué voy a producir salmón si lo puedo traer de Noruega, o de Estados Unidos, o Canadá? Chile ha demostrado que la apertura te puede fortalecer competitivamente como país y más bien te ayuda a eliminar las ineficiencias que te da el proteccionismo.
-Leía en América Economía que si no fuera por Chile, América Latina tendría un promedio de corrupción peor que el de África ¿Cómo impide esto y hasta qué punto hace imposible el desarrollo en la región?
Yo diría que la corrupción es como la madre de todos los problemas en América Latina. Si existen déficits fiscales, si existe proteccionismo, si se frustran el libre mercado es precisamente porque hay gente que saca beneficios de esas condiciones y que hace pagar al resto de la sociedad su fortuna. Desgraciadamente la corrupción es un tema presente. Ha mejorado algo pero todavía falta mucho por hacer. Uno debería ser optimista en el sentido de que como existe libertad de prensa en la región y hay gobiernos democráticos, por lo menos los casos de corrupción se pueden investigar y ventilar y ese es el mejor principio para comenzar a luchar contra la corrupción. En sistemas dictatoriales la corrupción no solamente sobrevive, sino que se desarrolla porque es su condición natural. En cambio en sociedades libres siempre existe la posibilidad de descubrir los malos manejos y denunciarlos y creo que eso nos va a permitir a avanzar en la eliminación de la corrupción.
-¿Cuáles son los casos interesantes en materia de perspectivas de negocios a inicios del siglo XXI en Latinoamérica?
Respecto de las inversiones a comienzos del siglo XXI en América Latina, a nosotros sí nos agarra en un momento en que estalla una crisis gravísima en Argentina, en un período eleccionario en Brasil con mucha incertidumbre, la violencia enquistada en Colombia, el proceso de reformas que no avanza en México, o sea el panorama no pareciera ser muy alentador. Pero sin embargo hay señales de vida debajo de todo eso. América Central, por ejemplo, es una región donde están pasando muchas cosas, donde el proceso de integración política que se diseñó a principios de los años 60 no avanzó, pero sí a fuerza de los negocios que lo está haciendo realidad. Es paradójico que un proceso después de treinta años en manos de burócratas no haya avanzado y en cinco o seis años haya sido la fuerza de los negocios la que la haya convertido en realidad y eso ha atraído la atención de jugadores internacionales, haciendo inversiones en Centroamérica, como la cervecera brasileña Ambev, resultado de una fusión de Brahma y Antarctica, que compró a Quilmes y que es la tercera cervecera latinoamericana haciendo inversiones en Guatemala y la cuarta o quinta mayor cervecera del mundo en volumen.
La gente de JP Morgan mencionaba que el año de 2002 fue Centroamérica la que le salvó el negocio a ellos por la cantidad de empresas que asesoraban allá. Yo creo que esa es una región donde hay mucho para hacer, mucho espacio para crecer. Creo que los latinoamericanos tienen que perder un poco el miedo en América Central y ver que tienen una oportunidad.
El caso de Colombia es un caso de estudio, porque debería ser el país con las peores condiciones, con el peor ambiente de negocios para desarrollarse y sin embargo es muy sencillo hacer negocios, donde hay grupos que han logrado grandes cosas, como Bavaria que es hoy el cuarto productor de cerveza en América Latina, empresas como el Sindicato Antioqueño, que son grandes exportadores, y que aglutinan a las mayores empresas de Medellín. Hay empresas que están funcionando muy bien, que son de casi clase mundial. Colombia es un caso digno de estudio porque es un país donde las condiciones no podían ser peores y sin embargo hay mucho negocio.
Gabriel Salvia
Raúl Ferro es Director editorial de la revista América Economía. Se desempeñó como editor de negocios de la revista con base en Santiago de Chile (1994-1998) y Ciudad de México (1998-1999) y posteriormente como editor general, con sede en Santiago. Con anterioridad fue reportero de publicaciones de negocios y finanzas en Perú (The Andean Report) y en Chile (The South Pacific Mail), además de corresponsal y colaborador de una serie de publicaciones en inglés tanto en Perú como en España, incluyendo el grupo Latin American Newsletters de Londres, Spanish Trends de Madrid y McGraw Hill News Services y Lagniappe Letter de Nueva York. Raúl ha vivido en Perú, Costa Rica, Argentina, España, Chile y México.
Ferro visitó recientemente Buenos Aires, invitado por CADAL, participando como profesor invitado en un Seminario de Periodismo Económico en la Universidad Católica Argentina y brindando una charla sobre "Perspectivas de negocios en Latinoamérica". Lo que sigue es una entrevista realizada luego de esta última presentación.
 -¿Cuáles son los mitos y las realidades de las reformas en Latinoamérica?
-¿Cuáles son los mitos y las realidades de las reformas en Latinoamérica?
Las reformas en América Latina a fines de los 80, principios de los 90, yo creo que se quedaron en la primera etapa, o sea que se hizo la parte, quizás, más fácil: privatizar, desregular, abrir las economías y se abrieron a medias, porque parece que se abrieron más de lo que realmente se abrieron, pues se mantienen muchas restricciones. Pero faltó la segunda ola de reformas que es la de sintonía más fina, la más complicada, la que requiere una evaluación técnica más precisa y que son justamente las que permiten que los procesos de reformas realmente funcionen.
Esta segunda ola de reformas tiene que ver tanto con la liberación de protecciones a ciertos grupos, o se protecciones de mercado que se salvaguardaban al principio y tomar medidas que realmente hicieran eficiente la apertura económica.
En el mercado político también faltó mayor compromiso en el tema fiscal. Para que las reformas funcionen tú necesitas manejarte con mucha prudencia fiscal porque sino la economía no aguanta, y eso obligaría al gobierno a ser más austero y eficiente en el gasto pero no se dieron así.
Yo creo que el gran problema con las reformas es que se aplicó la primera parte pero después por falta de voluntad política o por falta de fuerza política o por falta de convicción no se aplicaron las segundas partes. Incluso podría haber algunos casos en que no se dieron por razones de corrupción.
-¿Es Chile el modelo de desarrollo para América Latina?
Hablar de modelos, así a rajatabla, es complicado porque cada país tiene sus características especiales, pero creo que sí es un modelo de inspiración en América Latina. Lo que muestra el caso chileno es que los latinoamericanos no estamos genéticamente condenados a vivir siempre en la mediocridad. Yo creo que Chile ha mostrado un camino claro que señala que bien hechas las reformas y bien hecha la apertura se puede sacar provecho de la integración con el mundo. Uno podría decir que Chile comenzó a desarmar todo su aparato arancelario y estableció una política de censura, su arancel en ese momento era de el 6 por ciento a las importaciones. Uno podría decir que en una economía tan pequeña como la chilena va a desaparecer comida por las grandes potencias. Sin embargo lo que ha pasado es al revés, Chile se ha convertido en una plataforma exportadora en los productos en los que es realmente competitivo, más allá de sus productos tradicionales, que siguen siendo las estrellas de su balanza comercial como el cobre y la industria forestal. Pero está el caso del salmón, Chile se convirtió en el segundo exportador mundial de salmón, de la nada, con una economía absolutamente abierta, cuando podría decir, ¿para qué voy a producir salmón si lo puedo traer de Noruega, o de Estados Unidos, o Canadá? Chile ha demostrado que la apertura te puede fortalecer competitivamente como país y más bien te ayuda a eliminar las ineficiencias que te da el proteccionismo.
-Leía en América Economía que si no fuera por Chile, América Latina tendría un promedio de corrupción peor que el de África ¿Cómo impide esto y hasta qué punto hace imposible el desarrollo en la región?
Yo diría que la corrupción es como la madre de todos los problemas en América Latina. Si existen déficits fiscales, si existe proteccionismo, si se frustran el libre mercado es precisamente porque hay gente que saca beneficios de esas condiciones y que hace pagar al resto de la sociedad su fortuna. Desgraciadamente la corrupción es un tema presente. Ha mejorado algo pero todavía falta mucho por hacer. Uno debería ser optimista en el sentido de que como existe libertad de prensa en la región y hay gobiernos democráticos, por lo menos los casos de corrupción se pueden investigar y ventilar y ese es el mejor principio para comenzar a luchar contra la corrupción. En sistemas dictatoriales la corrupción no solamente sobrevive, sino que se desarrolla porque es su condición natural. En cambio en sociedades libres siempre existe la posibilidad de descubrir los malos manejos y denunciarlos y creo que eso nos va a permitir a avanzar en la eliminación de la corrupción.
-¿Cuáles son los casos interesantes en materia de perspectivas de negocios a inicios del siglo XXI en Latinoamérica?
Respecto de las inversiones a comienzos del siglo XXI en América Latina, a nosotros sí nos agarra en un momento en que estalla una crisis gravísima en Argentina, en un período eleccionario en Brasil con mucha incertidumbre, la violencia enquistada en Colombia, el proceso de reformas que no avanza en México, o sea el panorama no pareciera ser muy alentador. Pero sin embargo hay señales de vida debajo de todo eso. América Central, por ejemplo, es una región donde están pasando muchas cosas, donde el proceso de integración política que se diseñó a principios de los años 60 no avanzó, pero sí a fuerza de los negocios que lo está haciendo realidad. Es paradójico que un proceso después de treinta años en manos de burócratas no haya avanzado y en cinco o seis años haya sido la fuerza de los negocios la que la haya convertido en realidad y eso ha atraído la atención de jugadores internacionales, haciendo inversiones en Centroamérica, como la cervecera brasileña Ambev, resultado de una fusión de Brahma y Antarctica, que compró a Quilmes y que es la tercera cervecera latinoamericana haciendo inversiones en Guatemala y la cuarta o quinta mayor cervecera del mundo en volumen.
La gente de JP Morgan mencionaba que el año de 2002 fue Centroamérica la que le salvó el negocio a ellos por la cantidad de empresas que asesoraban allá. Yo creo que esa es una región donde hay mucho para hacer, mucho espacio para crecer. Creo que los latinoamericanos tienen que perder un poco el miedo en América Central y ver que tienen una oportunidad.
El caso de Colombia es un caso de estudio, porque debería ser el país con las peores condiciones, con el peor ambiente de negocios para desarrollarse y sin embargo es muy sencillo hacer negocios, donde hay grupos que han logrado grandes cosas, como Bavaria que es hoy el cuarto productor de cerveza en América Latina, empresas como el Sindicato Antioqueño, que son grandes exportadores, y que aglutinan a las mayores empresas de Medellín. Hay empresas que están funcionando muy bien, que son de casi clase mundial. Colombia es un caso digno de estudio porque es un país donde las condiciones no podían ser peores y sin embargo hay mucho negocio.
Gabriel Salvia