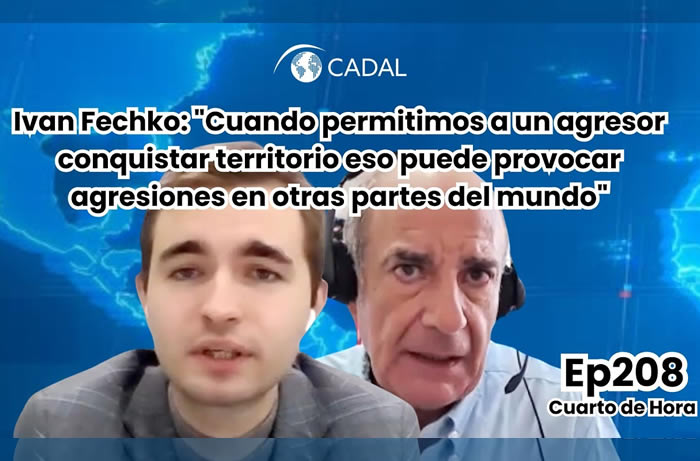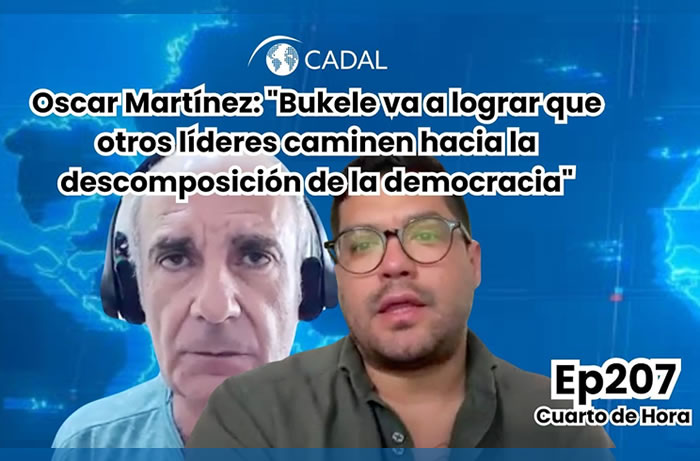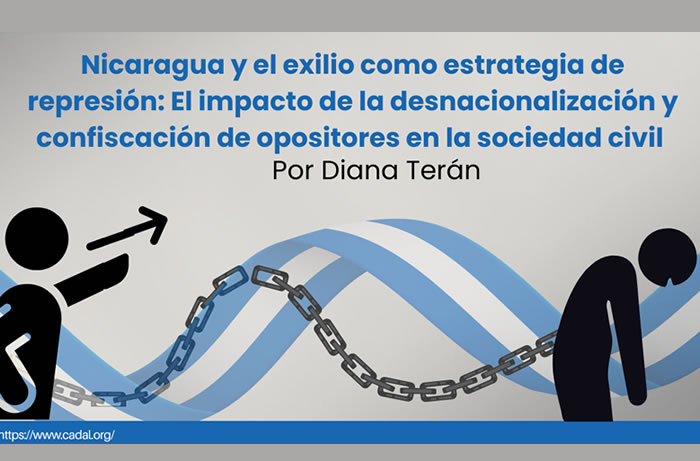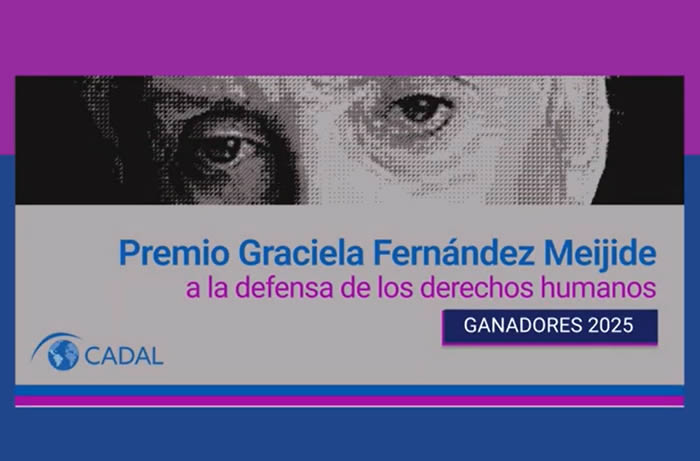Artículos
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
 15-01-2015
15-01-2015El islam tiene un grave problema: jamás conoció la secularización
En el islam se entra, pero jamás se sale. El islam reclama en todo el mundo la libertad de cultos para abrir sus templos, pero la niega en su territorio a las demás religiones. La persecución implacable de las minorías cristianas y judías que por estos años se extiende desde Irak a Turquía, de Nigeria a Libia, da cuenta de la casi nula tolerancia de las sociedades islámicas al ecumenismo religioso, a la tan proclamada convivencia religiosa.Por Pablo Díaz de Brito
Se dice y se escribe por estos días, por la masacre del Charlie Hebdo, que el islam “no tiene nada que ver”, o bien se admite un vínculo, pero para asegurar que “todas” las religiones tienen sus fanáticos asesinos. “El recurso fácil de atribuir las causas a una religión, en este caso la musulmana, es profundamente erróneo. En nombre de todas las religiones monoteístas se han cometido, se cometen y se cometerán crímenes tan horrendos”, como el de París, escribió en El País Francesc de Carreras. Decenas de análisis similares se han publicado en estos días y muchísimos más desde el ya lejano 11-S de 2001. Todos igualmente falaces, ahistóricos, negadores y “profundamente erróneos”. Es que no todas las religiones monoteístas están en el mismo nivel de desarrollo histórico-cultural, como sobreentiende el comentarista español. De las tres religiones monoteístas, el cristianismo y el judaísmo han atravesado, más por la fuerza de los hechos que por voluntad propia, un profundo proceso de adaptación a sociedades irreversiblemente secularizadas; la tercera religión monoteísta, el islam (nacida en la Edad Media junto con un proceso de expansión militar iniciado por su fundador Mahoma), aún no hizo ese largo y difícil proceso. A cristianos y judíos les costó muchísimo aceptar la secularización. El catolicismo tuvo que convocar y luego metabolizar el Concilio Vaticano II para ¡finalmente!, admitir, ya en plenos años 60, lo que era obvio para cualquier ciudadano occidental. La secularización se impuso, entonces aunque curas, pastores protestantes y rabinos la resistieron todo lo posible. Pero es justo y necesario reconocer a los cristianos y judíos contemporáneos que evolucionaron y adoptaron las reglas y valores del pluralismo democrático.
El socialismo árabe. No ocurrió lo mismo con las sociedades islámicas. Lo más parecido que tuvieron a eso fue la versión nacionalista del socialismo que siguió al proceso de descolonización en los años 60 y 70. Pero se trató de un proceso fallido en toda la línea y, como se probó después, epidérmico. Mientras Nasser gobernaba Egipto, los imanes mantenían su magisterio entre las clases populares. La Hermandad Musulmana aguantaba la persecución del régimen revolucionario y nutría su amplia red en la base de la sociedad, unos sectores no tocados por la fracasada mordernización del nasserismo.
Por esta falta de un profundo y extenso proceso de secularización, es decir, de separación neta de la religión del Estado, es que en muchos países islámicos la justicia ordinaria está en manos de clérigos. En estos procesos judiciales los derechos jamás tienen como titular a un individuo, sino a la comunidad, la “Umma”, que se los puede quitar al imputado por un “delito” religioso como la apostasía, la renuncia a la propia religión. En el islam se entra, pero jamás se sale. El islam reclama en todo el mundo la libertad de cultos para abrir sus templos, pero la niega en su territorio a las demás religiones. La persecución implacable de las minorías cristianas y judías que por estos años se extiende desde Irak a Turquía, de Nigeria a Libia, da cuenta de la casi nula tolerancia de las sociedades islámicas al ecumenismo religioso, a la tan proclamada convivencia religiosa.
El experimento de Mursi. Y como es evidente, nada de todo esto es producto del extremismo islámico de pequeñas células de fanáticos asesinos, sino del islam promedio, regular, cotidiano y dominante en estas sociedades. La islamización de la legislación que llevaban adelante los dirigentes y clérigos de la Hermandad Musulmana bajo el efímero pero democráticamente electo gobierno del presidente Mursi en Egipto es otra prueba de que la intolerancia no es asunto solo de minorías terroristas, sino también de mayorías dispuestas a imponer su religión al resto recurriendo al poder del Estado. En Egipto se estaba construyendo una teocracia, no una democracia. Como se hizo en Irán con la revolución de los ayatolás.
La falacia reiterada de que los terroristas “no tienen nada que ver con el islam” o que directamente “no son islámicos” choca además con evidencias abundantes. Es casi de rigor que los yihadistas tengan formación en escuelas coránicas y en los centros culturales de las mezquitas; es también un hecho que el reino saudita enseña obligatoriamente a sus ciudadanos la versión más dura y ortodoxa del islam sunita, la wahabita, y que de consecuencia el país es una usina de terroristas; que algo idéntico ocurre en Pakistán con las temibles “madrazas” que formaron a generaciones de talibanes. Se podría seguir con un largo etc. Rechazar todo esto en los términos simplistas y bienpensantes como se ha hecho por estos días es, como se dijo al inicio, falaz, ahistórico, negador de la evidencia empírica más amplia y voluntarista a un grado casi suicida.
Valores de 1ª y de 2ª. Otro punto central en este complejo asunto: los islámicos, cuando repudian el crimen contra el Charlie Hebdo, agregan —si se les pregunta— que las caricaturas eran ofensivas y que se debió proceder, en todo caso, con una presentación judicial. O sea: balas no, censura sí. Libertad de prensa y de expresión, pero con fuertes y claros límites. Límites que imponen ellos, los “creyentes”. Surge así el nunca saldado tema de la jerarquía de los valores. Los religiosos sostienen que sus creencias no pueden ser sometidas al cuestionamiento abierto, mucho menos a la burla pública de la sátira periodística; eso está bien para valores subalternos, meramente seculares, jamás para valores superiores, religiosos. Rabinos y curas acuerdan en esto con los imanes, como ya hicieron en 2005 cuando un diario publicó las primeras viñetas de Mahoma. Queda así establecido que hay valores de clase A, intocables, y de clase B, que sí se pueden cuestionar, negar y tomar en broma. Los que no somos religiosos, según este punto de vista que imponen los religiosos, sólo tendríamos valores de segunda clase. El religioso se pone a sí mismo, mediante un gesto delirante, en un plano de superioridad ética: él es un “creyente”, los otros están perdidos en las tinieblas. El truco es evidente: basta afirmar que los propios valores son sagrados para que nadie pueda negarlos o criticarlos públicamente, mucho menos burlarse de ellos. La irreverencia, el cuestionamiento a fondo, la broma, quedan para esos valores inferiores de los “no creyentes”. Los islámicos llevan esta denigración un grado más allá: incluso los otros religiosos no son realmente tales, son “infieles”, impuros, blasfemos. La lista de insultos deshumanizantes es extensa y está en el Corán. Este libro también dice qué hacer con ellos: lo que hicieron los terroristas en París.
 Pablo Díaz de BritoPeriodista.
Pablo Díaz de BritoPeriodista.
Se dice y se escribe por estos días, por la masacre del Charlie Hebdo, que el islam “no tiene nada que ver”, o bien se admite un vínculo, pero para asegurar que “todas” las religiones tienen sus fanáticos asesinos. “El recurso fácil de atribuir las causas a una religión, en este caso la musulmana, es profundamente erróneo. En nombre de todas las religiones monoteístas se han cometido, se cometen y se cometerán crímenes tan horrendos”, como el de París, escribió en El País Francesc de Carreras. Decenas de análisis similares se han publicado en estos días y muchísimos más desde el ya lejano 11-S de 2001. Todos igualmente falaces, ahistóricos, negadores y “profundamente erróneos”. Es que no todas las religiones monoteístas están en el mismo nivel de desarrollo histórico-cultural, como sobreentiende el comentarista español. De las tres religiones monoteístas, el cristianismo y el judaísmo han atravesado, más por la fuerza de los hechos que por voluntad propia, un profundo proceso de adaptación a sociedades irreversiblemente secularizadas; la tercera religión monoteísta, el islam (nacida en la Edad Media junto con un proceso de expansión militar iniciado por su fundador Mahoma), aún no hizo ese largo y difícil proceso. A cristianos y judíos les costó muchísimo aceptar la secularización. El catolicismo tuvo que convocar y luego metabolizar el Concilio Vaticano II para ¡finalmente!, admitir, ya en plenos años 60, lo que era obvio para cualquier ciudadano occidental. La secularización se impuso, entonces aunque curas, pastores protestantes y rabinos la resistieron todo lo posible. Pero es justo y necesario reconocer a los cristianos y judíos contemporáneos que evolucionaron y adoptaron las reglas y valores del pluralismo democrático.
El socialismo árabe. No ocurrió lo mismo con las sociedades islámicas. Lo más parecido que tuvieron a eso fue la versión nacionalista del socialismo que siguió al proceso de descolonización en los años 60 y 70. Pero se trató de un proceso fallido en toda la línea y, como se probó después, epidérmico. Mientras Nasser gobernaba Egipto, los imanes mantenían su magisterio entre las clases populares. La Hermandad Musulmana aguantaba la persecución del régimen revolucionario y nutría su amplia red en la base de la sociedad, unos sectores no tocados por la fracasada mordernización del nasserismo.
Por esta falta de un profundo y extenso proceso de secularización, es decir, de separación neta de la religión del Estado, es que en muchos países islámicos la justicia ordinaria está en manos de clérigos. En estos procesos judiciales los derechos jamás tienen como titular a un individuo, sino a la comunidad, la “Umma”, que se los puede quitar al imputado por un “delito” religioso como la apostasía, la renuncia a la propia religión. En el islam se entra, pero jamás se sale. El islam reclama en todo el mundo la libertad de cultos para abrir sus templos, pero la niega en su territorio a las demás religiones. La persecución implacable de las minorías cristianas y judías que por estos años se extiende desde Irak a Turquía, de Nigeria a Libia, da cuenta de la casi nula tolerancia de las sociedades islámicas al ecumenismo religioso, a la tan proclamada convivencia religiosa.
El experimento de Mursi. Y como es evidente, nada de todo esto es producto del extremismo islámico de pequeñas células de fanáticos asesinos, sino del islam promedio, regular, cotidiano y dominante en estas sociedades. La islamización de la legislación que llevaban adelante los dirigentes y clérigos de la Hermandad Musulmana bajo el efímero pero democráticamente electo gobierno del presidente Mursi en Egipto es otra prueba de que la intolerancia no es asunto solo de minorías terroristas, sino también de mayorías dispuestas a imponer su religión al resto recurriendo al poder del Estado. En Egipto se estaba construyendo una teocracia, no una democracia. Como se hizo en Irán con la revolución de los ayatolás.
La falacia reiterada de que los terroristas “no tienen nada que ver con el islam” o que directamente “no son islámicos” choca además con evidencias abundantes. Es casi de rigor que los yihadistas tengan formación en escuelas coránicas y en los centros culturales de las mezquitas; es también un hecho que el reino saudita enseña obligatoriamente a sus ciudadanos la versión más dura y ortodoxa del islam sunita, la wahabita, y que de consecuencia el país es una usina de terroristas; que algo idéntico ocurre en Pakistán con las temibles “madrazas” que formaron a generaciones de talibanes. Se podría seguir con un largo etc. Rechazar todo esto en los términos simplistas y bienpensantes como se ha hecho por estos días es, como se dijo al inicio, falaz, ahistórico, negador de la evidencia empírica más amplia y voluntarista a un grado casi suicida.
Valores de 1ª y de 2ª. Otro punto central en este complejo asunto: los islámicos, cuando repudian el crimen contra el Charlie Hebdo, agregan —si se les pregunta— que las caricaturas eran ofensivas y que se debió proceder, en todo caso, con una presentación judicial. O sea: balas no, censura sí. Libertad de prensa y de expresión, pero con fuertes y claros límites. Límites que imponen ellos, los “creyentes”. Surge así el nunca saldado tema de la jerarquía de los valores. Los religiosos sostienen que sus creencias no pueden ser sometidas al cuestionamiento abierto, mucho menos a la burla pública de la sátira periodística; eso está bien para valores subalternos, meramente seculares, jamás para valores superiores, religiosos. Rabinos y curas acuerdan en esto con los imanes, como ya hicieron en 2005 cuando un diario publicó las primeras viñetas de Mahoma. Queda así establecido que hay valores de clase A, intocables, y de clase B, que sí se pueden cuestionar, negar y tomar en broma. Los que no somos religiosos, según este punto de vista que imponen los religiosos, sólo tendríamos valores de segunda clase. El religioso se pone a sí mismo, mediante un gesto delirante, en un plano de superioridad ética: él es un “creyente”, los otros están perdidos en las tinieblas. El truco es evidente: basta afirmar que los propios valores son sagrados para que nadie pueda negarlos o criticarlos públicamente, mucho menos burlarse de ellos. La irreverencia, el cuestionamiento a fondo, la broma, quedan para esos valores inferiores de los “no creyentes”. Los islámicos llevan esta denigración un grado más allá: incluso los otros religiosos no son realmente tales, son “infieles”, impuros, blasfemos. La lista de insultos deshumanizantes es extensa y está en el Corán. Este libro también dice qué hacer con ellos: lo que hicieron los terroristas en París.