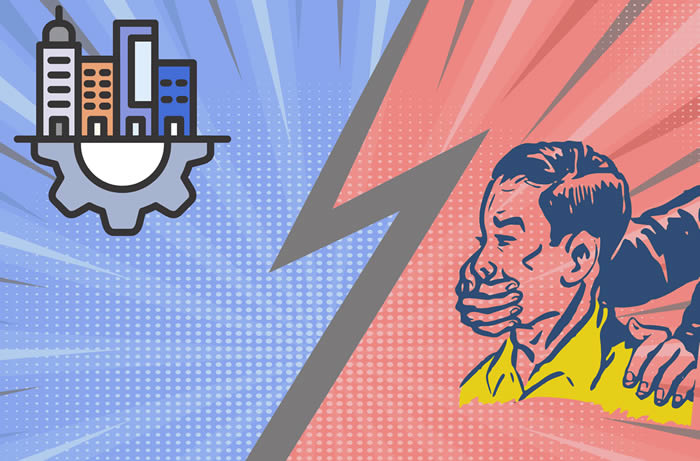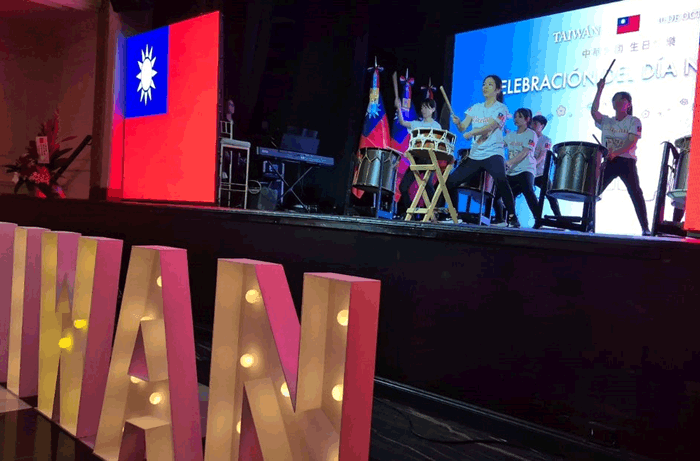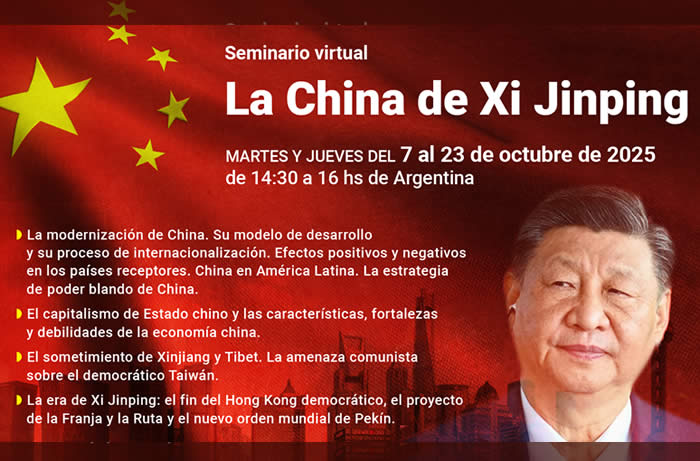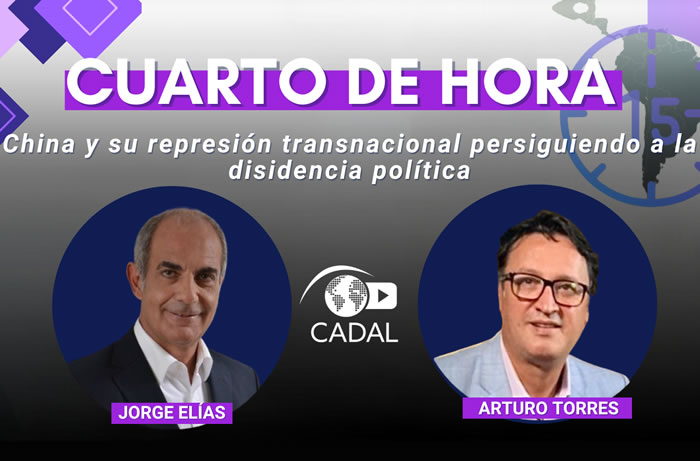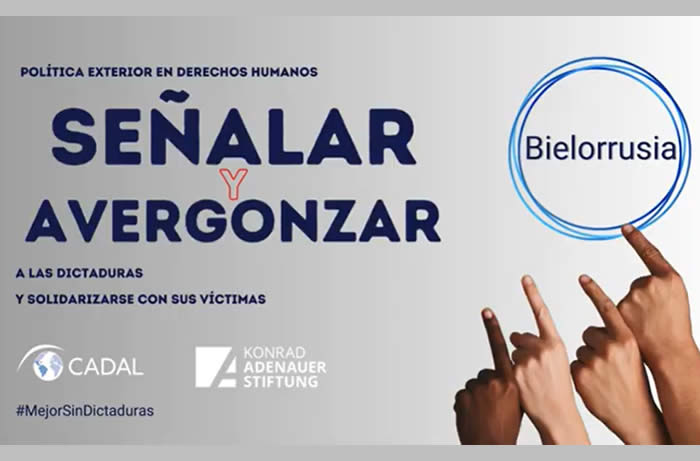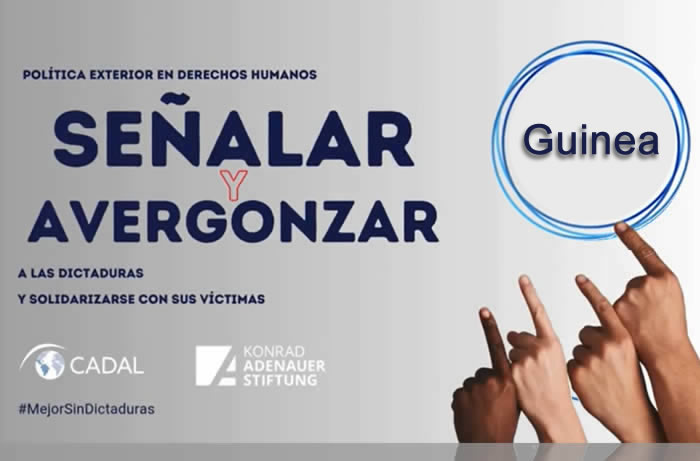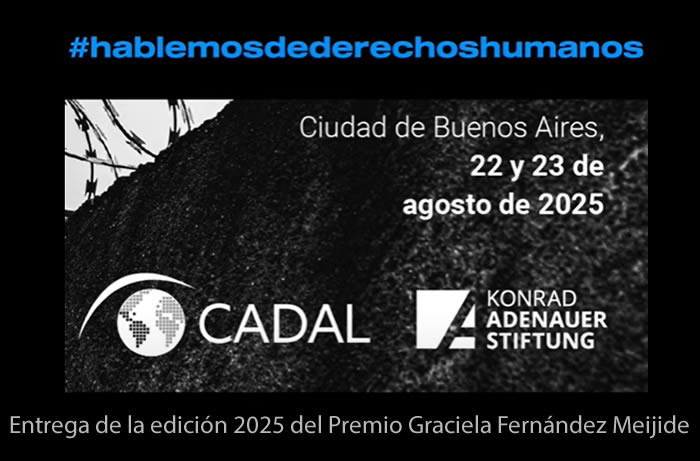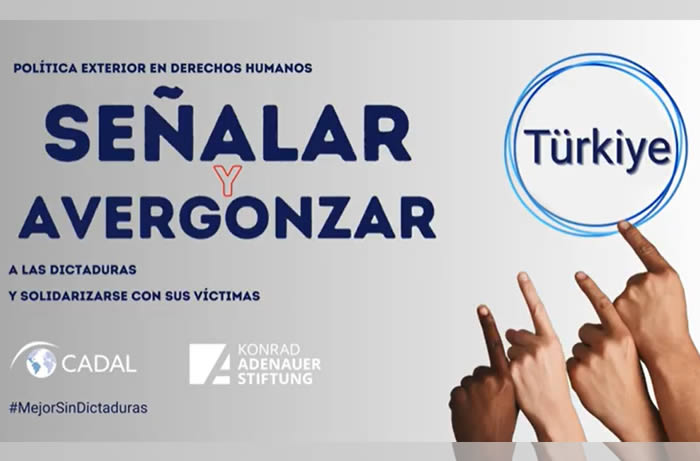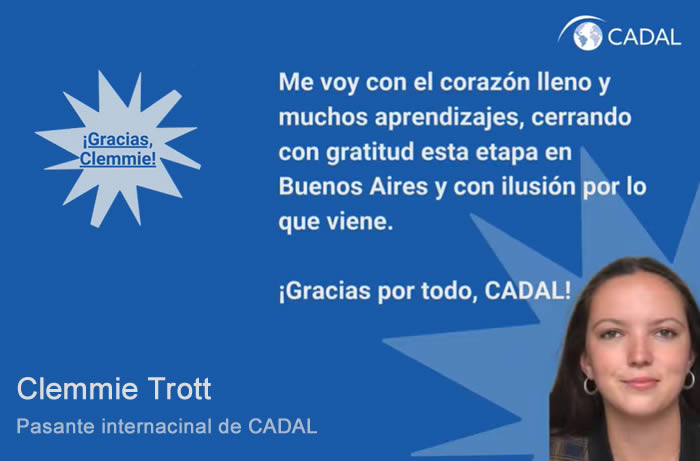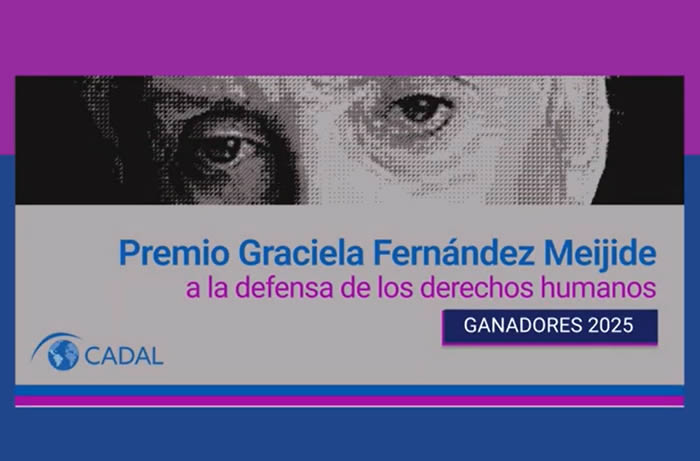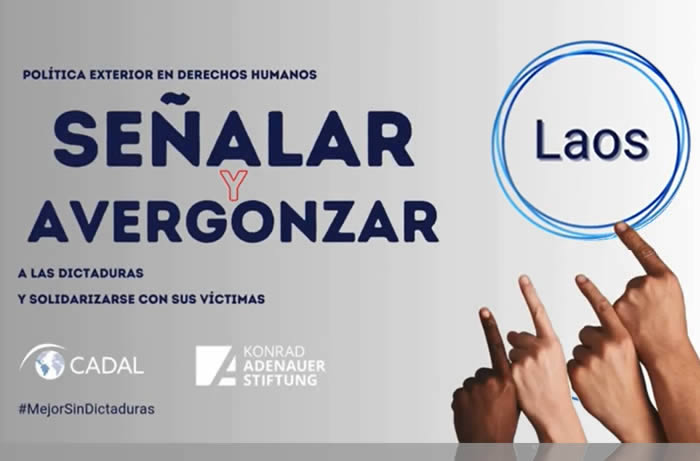Artículos
Análisis Sínico
 25-11-2025
25-11-2025Jugando con el dragón: sobre la presencia de China en América Latina
Si bien China puede presentarse como una oportunidad irresistible para muchos gobiernos, América Latina debería establecer condiciones que superen las lógicas extractivistas ofrecidas, de otra forma los efectos negativos no serán solo económicos, sino sociales y políticos.
Por María Sol Villarruel
China ganó su gran partida: la del desarrollo. El milenario imperio pasó de ser un país comunista y rural a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. China juega bien porque creó sus propias reglas. América Latina, en cambio, no sabe cómo jugar.
La jugada del gigante asiático no es evidente: China no impone una ideología determinada, pero su forma de financiamiento replica sus lógicas de negociación en Latinoamérica, teniendo efectos sutiles, pero significativos para la autonomía, las prácticas democráticas y los estándares socioambientales deseables en la región. América Latina ya está dentro de la partida, pero si quiere ganar, debe aprender a jugar inteligentemente.
La jugada china: apertura con cartas marcadas
El siglo de humillación chino quedó atrás y dio paso a una nueva etapa: el ascenso de China. ¿Cómo han logrado este resultado? Lo cierto es que redefinir la estrategia comunista no los hizo sucumbir ante la democracia liberal de mercado. En realidad, el gobierno chino lo consiguió aplicando la dosis justa entre control político y apertura económica.
El arquitecto del modelo actual es Deng Xiaoping, el líder del Partido Comunista Chino (PCCh) desde finales de 1970 hasta fines de 1980. Los gobernantes chinos vieron la necesidad de entrar al juego del libre comercio, aunque no adoptaron todas sus reglas. Por eso, iniciaron un proceso de modernización que consistió en realizar ensayos de capitalismo en “Zonas Económicas Especiales”, ciertas áreas del país que buscaban atraer inversión extranjera a través de un conjunto de incentivos: impuestos bajos, leyes medioambientales laxas, una moneda desvalorizada, terrenos gratis y mucha mano de obra barata.
No se trató solo de una nueva política económica, sino un nuevo contrato social: la obediencia del pueblo al partido ya no se basa en la adhesión a una ideología ni al líder, sino en el desarrollo económico. A partir de entonces, el control autoritario del gobierno está intrínsecamente ligado al modelo económico: desarrollo y poder son dos caras de la misma moneda.
Así, la mayoría de la sociedad campesina pasó a vivir en grandes ciudades industriales, en las que se establecieron incluso empresas occidentales como General Motors, Apple y Ford, fabricando directamente en territorio chino. En ese marco, una política clave del gobierno fue la condición de la transferencia tecnológica: Pekín impuso medidas concretas tendientes a comprender el oficio de la producción, desde la creación de empresas mixtas (chinas y extranjeras) hasta copia y robo de propiedad intelectual. De esta manera, China se convirtió en la gran fábrica del mundo, logrando un crecimiento a tasas sostenidas del 10% anual, según el Banco Mundial. Y, así, el modelo se consolidó ingresando a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001.
Sin embargo, el éxito chino requiere mantener en funcionamiento dos motores principales: el comercio exterior y la urbanización acelerada. Y aquí es donde los dirigentes del PCCh cambian las reglas del juego: subsidios, proteccionismo y el yuan artificialmente barato se vuelven vitales para mantener la competitividad del gigante asiático. De todas formas, ambos motores continúan dependiendo de cartas que el dragón asiático no posee, pero el Sur Global sí, y, en América Latina se convierten en su as bajo la manga: los recursos naturales.
Otra ronda: el turno del “Go Global” en América Latina
El siguiente paso del régimen fue internacionalizar el modelo de desarrollo a través de dos instrumentos: las empresas chinas y los bancos de desarrollo. La estrategia de “salir afuera” busca superar la sobrecapacidad industrial de China desplegando inversiones y préstamos en el Sur Global, llegando a nuevos mercados y ganando control de recursos estratégicos.
En el caso de América Latina, el vínculo experimentó un gran cambio. Inició con intercambios débiles a principio del siglo, hasta convertirse en el segundo socio comercial de Latinoamérica -y el primero en Sudamérica-, consolidándose una relación complementaria pero asimétrica, ya que la región vende principalmente commodities que no compensan la compra de productos manufacturados chinos.
En cuanto a las inversiones, el resultado aparente es un win-win: la región tiene recursos abundantes y necesita de infraestructura, China tiene capital y demanda dichos recursos. Sin embargo, esta jugada tampoco es pareja y el dragón corre con ventaja.
Un análisis más profundo revela que el régimen juega con sus propias reglas también fuera de casa. A diferencia de otros países, China negocia en el exterior a través de empresas y bancos de desarrollo que están centralizados en el Partido Comunista Chino, el cual no está sujeto a mecanismos institucionales de control y por lo tanto tampoco lo están sus inversiones. Del otro lado se encuentran los gobiernos latinoamericanos que tienden a flexibilizar las normativas para atraer las inversiones, replicando determinadas lógicas del modelo chino.
Esta dinámica explica la tendencia a incluir cláusulas de confidencialidad que permiten reproducir prácticas poco transparentes, dificultan el acceso a datos clave e impiden garantizar el interés público de los proyectos. En cuanto a lo último, son recurrentes las tendencias de estos préstamos e inversiones a condicionar el uso de mano de obra, maquinaria y empresas constructoras de origen chino, evitando la transferencia de tecnología, política clave para la industrialización en los países receptores.
La falta de incentivos para aplicar controles puede generar impactos ambientales, sociales y laborales que perjudican a las comunidades locales que tienen poca participación en las iniciativas. En relación a esto, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (2023) advierte sobre efectos como la contaminación, el cambio en los cursos de los ríos, el desplazamiento forzoso de comunidades y la vulneración de los derechos de pueblos originarios.
A niveles más amplios, se advierte que el creciente peso de China puede aumentar su influencia política sobre la región, poniendo en cuestión su compromiso diplomático con la democracia y los derechos humanos. El interés chino de aislar a Taiwán en Latinoamérica es un ejemplo.
En este sentido, si bien China puede presentarse como una oportunidad irresistible para muchos gobiernos, América Latina debería establecer condiciones que superen las lógicas extractivistas ofrecidas, de otra forma los efectos negativos no serán solo económicos, sino sociales y políticos.
The playbook: armando la jugada latinoamericana
El primer paso para aprender a jugar es conocer al contrincante: sus formas de negociar, su modelo de desarrollo, su régimen político e incluso su idioma son claves para mejorar la capacidad de negociación en la región. “Los chinos saben más de nosotros, que nosotros de ellos” es una opinión que repiten los especialistas y en esta relación la vulnerabilidad más grande es la falta de conocimiento.
Si de consensos se trata, es claro que América Latina debe superar el rol de proveedores de materias primas. En esta línea, exigir condiciones que posibiliten la incorporación de elementos locales, el desarrollo conjunto de capacidades tecnológicas con empresas extranjeras y la promoción de inversión en actividades productivas de mayor valor agregado es importante para no desaprovechar oportunidades.
En línea con la metáfora, cuando el otro es quien reparte las cartas, hay que jugar con lo que toca. No se recomienda rechazar el capital chino, pero sí mejorar las capacidades de la región para garantizar la autonomía, la transparencia y la legitimidad del vínculo. Ante las nuevas oportunidades de desarrollo que la realidad internacional ofrece, la pregunta que hay que hacer es, “¿qué pedimos a cambio?”.
Referencias
Cardenal, J.P. (2024). La incierta huella de China en América Latina. Diálogo Político. https://dialogopolitico.org/edicion-especial-2024-claves-para-entender-a-china/la-incierta-huella-de-china-en-america-latina
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. (2023). Impactos socioambientales de proyectos con inversión china en Latinoamérica. https://fundeps.org/impactos-socioambientales-de-proyectos-con-inversion-china-en-latinoamerica/
Roy, D. (2025). China’s growing influence in Latin America. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/backgrounder/china-influence-latin-america-argentina-brazil-venezuela-security-energy-bri
 María Sol VillarruelEstudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Su artículo "Jugando con el dragón: sobre la presencia de China en América Latina" recibió una Mención Especial en la convocatoria al Premio “Análisis Sínico: Descifrando China” en el marco del seminario “La China de Xi Jinping”, organizado por CADAL y la Fundación Konrad Adenauer en octubre de 2025.
María Sol VillarruelEstudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Su artículo "Jugando con el dragón: sobre la presencia de China en América Latina" recibió una Mención Especial en la convocatoria al Premio “Análisis Sínico: Descifrando China” en el marco del seminario “La China de Xi Jinping”, organizado por CADAL y la Fundación Konrad Adenauer en octubre de 2025.
China ganó su gran partida: la del desarrollo. El milenario imperio pasó de ser un país comunista y rural a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. China juega bien porque creó sus propias reglas. América Latina, en cambio, no sabe cómo jugar.
La jugada del gigante asiático no es evidente: China no impone una ideología determinada, pero su forma de financiamiento replica sus lógicas de negociación en Latinoamérica, teniendo efectos sutiles, pero significativos para la autonomía, las prácticas democráticas y los estándares socioambientales deseables en la región. América Latina ya está dentro de la partida, pero si quiere ganar, debe aprender a jugar inteligentemente.
La jugada china: apertura con cartas marcadas
El siglo de humillación chino quedó atrás y dio paso a una nueva etapa: el ascenso de China. ¿Cómo han logrado este resultado? Lo cierto es que redefinir la estrategia comunista no los hizo sucumbir ante la democracia liberal de mercado. En realidad, el gobierno chino lo consiguió aplicando la dosis justa entre control político y apertura económica.
El arquitecto del modelo actual es Deng Xiaoping, el líder del Partido Comunista Chino (PCCh) desde finales de 1970 hasta fines de 1980. Los gobernantes chinos vieron la necesidad de entrar al juego del libre comercio, aunque no adoptaron todas sus reglas. Por eso, iniciaron un proceso de modernización que consistió en realizar ensayos de capitalismo en “Zonas Económicas Especiales”, ciertas áreas del país que buscaban atraer inversión extranjera a través de un conjunto de incentivos: impuestos bajos, leyes medioambientales laxas, una moneda desvalorizada, terrenos gratis y mucha mano de obra barata.
No se trató solo de una nueva política económica, sino un nuevo contrato social: la obediencia del pueblo al partido ya no se basa en la adhesión a una ideología ni al líder, sino en el desarrollo económico. A partir de entonces, el control autoritario del gobierno está intrínsecamente ligado al modelo económico: desarrollo y poder son dos caras de la misma moneda.
Así, la mayoría de la sociedad campesina pasó a vivir en grandes ciudades industriales, en las que se establecieron incluso empresas occidentales como General Motors, Apple y Ford, fabricando directamente en territorio chino. En ese marco, una política clave del gobierno fue la condición de la transferencia tecnológica: Pekín impuso medidas concretas tendientes a comprender el oficio de la producción, desde la creación de empresas mixtas (chinas y extranjeras) hasta copia y robo de propiedad intelectual. De esta manera, China se convirtió en la gran fábrica del mundo, logrando un crecimiento a tasas sostenidas del 10% anual, según el Banco Mundial. Y, así, el modelo se consolidó ingresando a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001.
Sin embargo, el éxito chino requiere mantener en funcionamiento dos motores principales: el comercio exterior y la urbanización acelerada. Y aquí es donde los dirigentes del PCCh cambian las reglas del juego: subsidios, proteccionismo y el yuan artificialmente barato se vuelven vitales para mantener la competitividad del gigante asiático. De todas formas, ambos motores continúan dependiendo de cartas que el dragón asiático no posee, pero el Sur Global sí, y, en América Latina se convierten en su as bajo la manga: los recursos naturales.
Otra ronda: el turno del “Go Global” en América Latina
El siguiente paso del régimen fue internacionalizar el modelo de desarrollo a través de dos instrumentos: las empresas chinas y los bancos de desarrollo. La estrategia de “salir afuera” busca superar la sobrecapacidad industrial de China desplegando inversiones y préstamos en el Sur Global, llegando a nuevos mercados y ganando control de recursos estratégicos.
En el caso de América Latina, el vínculo experimentó un gran cambio. Inició con intercambios débiles a principio del siglo, hasta convertirse en el segundo socio comercial de Latinoamérica -y el primero en Sudamérica-, consolidándose una relación complementaria pero asimétrica, ya que la región vende principalmente commodities que no compensan la compra de productos manufacturados chinos.
En cuanto a las inversiones, el resultado aparente es un win-win: la región tiene recursos abundantes y necesita de infraestructura, China tiene capital y demanda dichos recursos. Sin embargo, esta jugada tampoco es pareja y el dragón corre con ventaja.
Un análisis más profundo revela que el régimen juega con sus propias reglas también fuera de casa. A diferencia de otros países, China negocia en el exterior a través de empresas y bancos de desarrollo que están centralizados en el Partido Comunista Chino, el cual no está sujeto a mecanismos institucionales de control y por lo tanto tampoco lo están sus inversiones. Del otro lado se encuentran los gobiernos latinoamericanos que tienden a flexibilizar las normativas para atraer las inversiones, replicando determinadas lógicas del modelo chino.
Esta dinámica explica la tendencia a incluir cláusulas de confidencialidad que permiten reproducir prácticas poco transparentes, dificultan el acceso a datos clave e impiden garantizar el interés público de los proyectos. En cuanto a lo último, son recurrentes las tendencias de estos préstamos e inversiones a condicionar el uso de mano de obra, maquinaria y empresas constructoras de origen chino, evitando la transferencia de tecnología, política clave para la industrialización en los países receptores.
La falta de incentivos para aplicar controles puede generar impactos ambientales, sociales y laborales que perjudican a las comunidades locales que tienen poca participación en las iniciativas. En relación a esto, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (2023) advierte sobre efectos como la contaminación, el cambio en los cursos de los ríos, el desplazamiento forzoso de comunidades y la vulneración de los derechos de pueblos originarios.
A niveles más amplios, se advierte que el creciente peso de China puede aumentar su influencia política sobre la región, poniendo en cuestión su compromiso diplomático con la democracia y los derechos humanos. El interés chino de aislar a Taiwán en Latinoamérica es un ejemplo.
En este sentido, si bien China puede presentarse como una oportunidad irresistible para muchos gobiernos, América Latina debería establecer condiciones que superen las lógicas extractivistas ofrecidas, de otra forma los efectos negativos no serán solo económicos, sino sociales y políticos.
The playbook: armando la jugada latinoamericana
El primer paso para aprender a jugar es conocer al contrincante: sus formas de negociar, su modelo de desarrollo, su régimen político e incluso su idioma son claves para mejorar la capacidad de negociación en la región. “Los chinos saben más de nosotros, que nosotros de ellos” es una opinión que repiten los especialistas y en esta relación la vulnerabilidad más grande es la falta de conocimiento.
Si de consensos se trata, es claro que América Latina debe superar el rol de proveedores de materias primas. En esta línea, exigir condiciones que posibiliten la incorporación de elementos locales, el desarrollo conjunto de capacidades tecnológicas con empresas extranjeras y la promoción de inversión en actividades productivas de mayor valor agregado es importante para no desaprovechar oportunidades.
En línea con la metáfora, cuando el otro es quien reparte las cartas, hay que jugar con lo que toca. No se recomienda rechazar el capital chino, pero sí mejorar las capacidades de la región para garantizar la autonomía, la transparencia y la legitimidad del vínculo. Ante las nuevas oportunidades de desarrollo que la realidad internacional ofrece, la pregunta que hay que hacer es, “¿qué pedimos a cambio?”.
Referencias
Cardenal, J.P. (2024). La incierta huella de China en América Latina. Diálogo Político. https://dialogopolitico.org/edicion-especial-2024-claves-para-entender-a-china/la-incierta-huella-de-china-en-america-latina
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. (2023). Impactos socioambientales de proyectos con inversión china en Latinoamérica. https://fundeps.org/impactos-socioambientales-de-proyectos-con-inversion-china-en-latinoamerica/
Roy, D. (2025). China’s growing influence in Latin America. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/backgrounder/china-influence-latin-america-argentina-brazil-venezuela-security-energy-bri