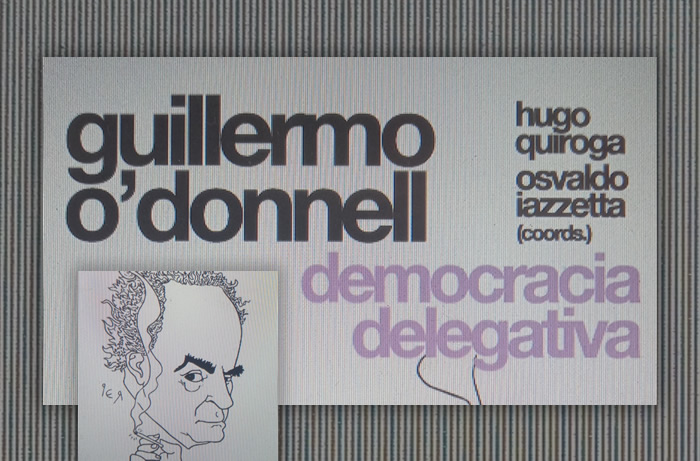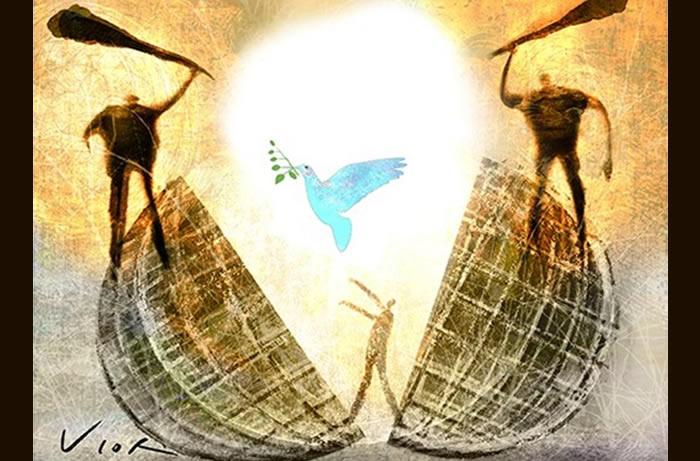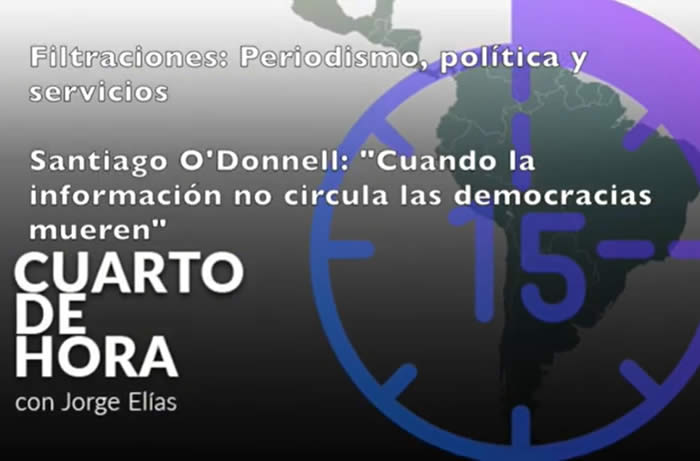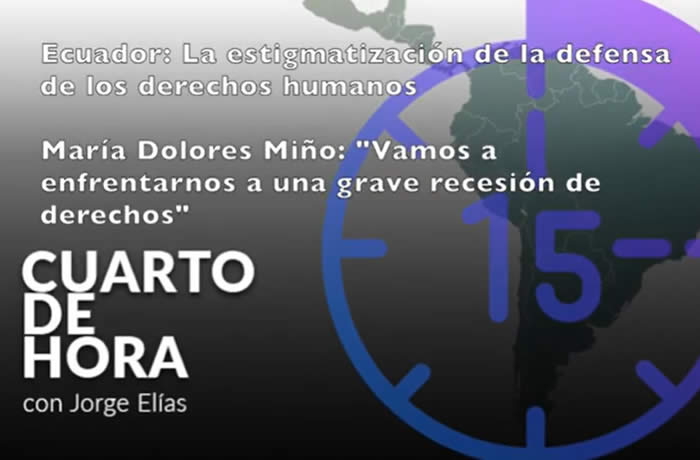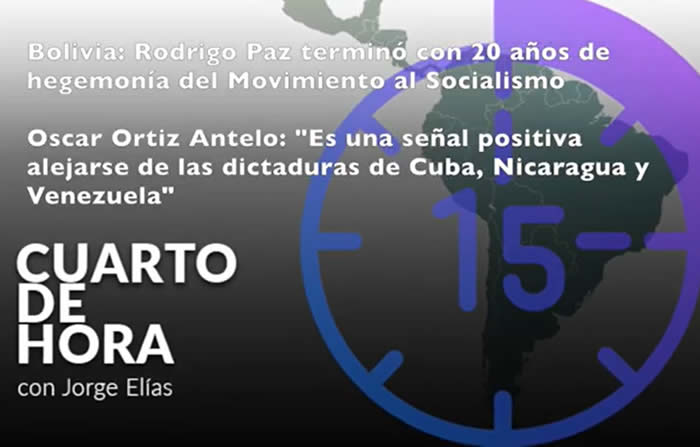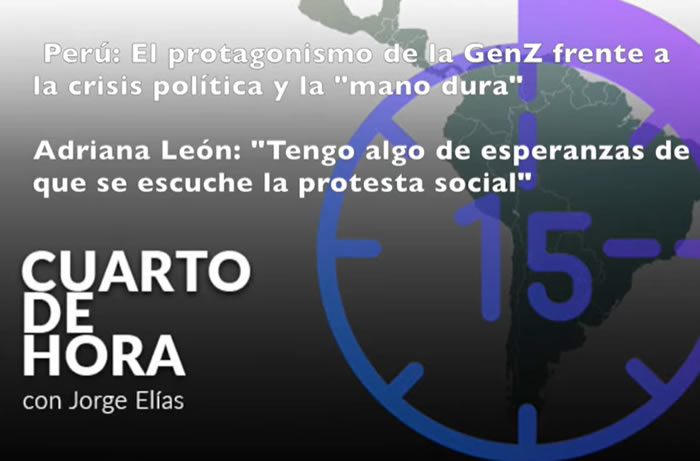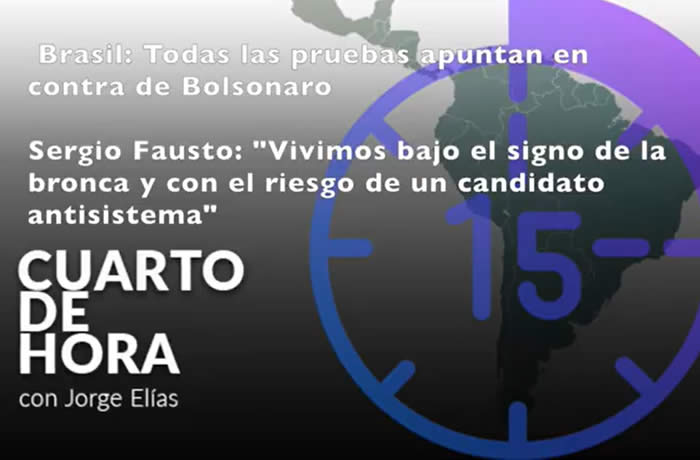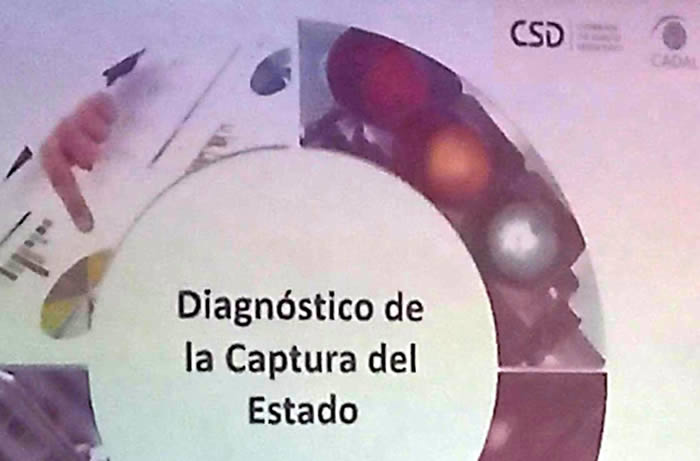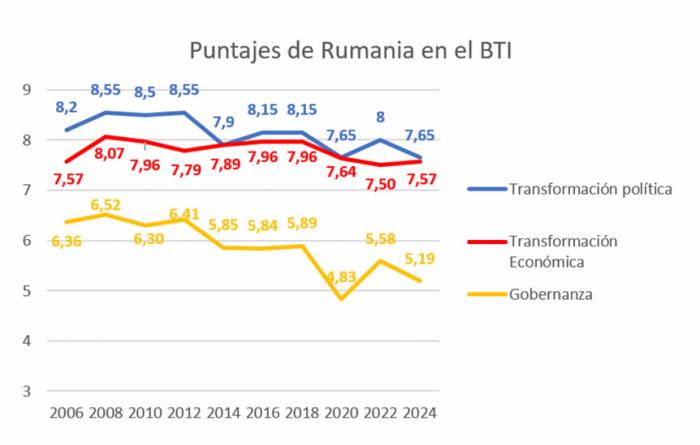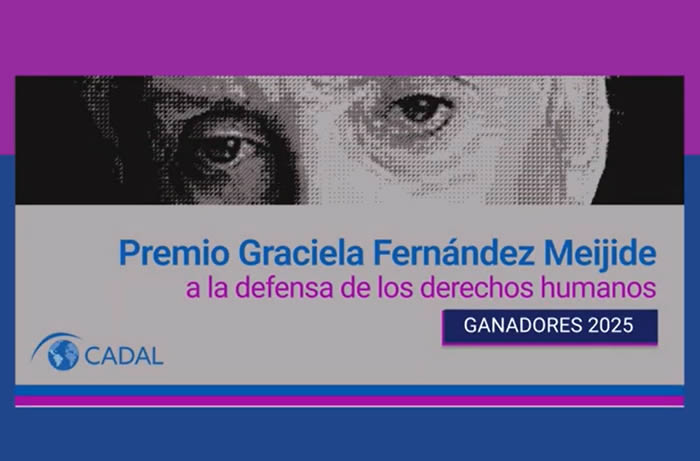Artículos
Monitoreo de la gobernabilidad democrática
 14-08-2012
14-08-2012El precio del desequilibrio
(El Cronista Comercial) Para evitar que vacíen las reservas del Banco Central que supimos conseguir, el numerito de $ 4,60 por dólar es sólo para la pizarra: imposible conseguir para los que no son amigos de la casa.Por Tristán Rodríguez Loredo
(El Cronista Comercial) Hay un hilo conductor que une el dólar oficial, la debacle ferroviaria, el Fútbol para Todos, la nafta súper de YPF, las colas para el Teatro Colón en las funciones populares o las visitas guiadas, un superclásico en la Bombonera o el kilovatio que pagan los porteños: tienen precios que no reflejan su verdadera escasez. Aún para los economistas más heterodoxos, desde las escuelas de la planificación centralizada hasta el Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz (EE.UU. 1943) que esta semana nos honra con su visita, los precios son los que colaboran para que no exista excedentes de demanda u oferta. Como decía Juan Carlos de Pablo, “es el numerito al cual hay”; una cifra que permite un aliento suficiente para producir en forma continua y que exista demanda por el mismo (equilibrio estable). Pero también puede alcanzar una tregua en los tironeos que la dinámica de los mercados le produce hasta llevarlo a un nuevo desequilibrio.
Todos los bienes enumerados al principio tienen una característica común: un precio que no refleja su verdadero valor económico. O al menos el percibido por el público. Para evitar que vacíen las reservas del Banco Central que supimos conseguir, el numerito de $ 4,60 por dólar es sólo para la pizarra: imposible conseguir para los que no son amigos de la casa, turistas que acrediten fondos bancarizados en blanco y prometan vida austera en sus giras. Nada para ahorrar, para importar cosas destructoras de producción y empleo nacional... Pero aplicable a cualquier exportación que pase bajo el radar de la Aduana. Descansarse en la función de los precios como auténticos semáforos económicos es reconocerles la potestad de dar señales a oferentes y demandantes para que actúen en consecuencia. A los primeros, para que dediquen el nivel de producción, invirtiendo y comprando insumos para ello. A los consumidores, para que maximicen su posición eligiendo la mejor combinación posible entre distintos bienes, marcas y calidades alternativas. Sin embargo, este mundo idílico tiene su contracara en el fastidio de los que quedan fuera de este juego y que reclaman de un árbitro para poder acceder a un bien al que tiene vedado el consumo deseado o para sostener un ingreso que el mercado se lo niega (protección o subsidio).
Las razones para no confiar en este mecanismo automático que organiza la producción de bienes y servicios en la sociedad, al mismo tiempo que asignaba retribuciones a los factores de producción y que ya Adam Smith había bautizado -la mano invisible- pueden ser varias. En la economía ortodoxa, la intervención del Estado se realizaba para corregir fallas del mercado de todo tipo pero especialmente en casos donde no existe la competencia perfecta; de externalidades o aspectos que no se pueden incorporar a los precios privados o cuando la provisión de dicho bien sea relevante en la consideración social. En cualquiera de estos casos, el Gobierno puede echar mano a su poder regulatorio o simplemente tomar el lugar de la contraparte en el mercado. En cualquier caso, al romper el termómetro del precio se puede lograr una mejora en el mercado pero también incurrir en lo que se denominan “los fallos del Gobierno”. Lo paradójico es que muchas veces, éstos terminan por arruinar la idea original, alterando los equilibrios sobre todo en el largo plazo, en las que un error de cálculo del burócrata interventor de turno termina afectando el equilibrio de ese mercado en un futuro.
Es decir, en el afán por abastecer universalmente a consumidores que, incluso, no lo piden explícitamente, se puede llegar a entrar en decadencia. O lo que es peor, convertirse en dependientes del oxígeno oficial para asegurar su sustentabilidad. Las industrias frigorífica y láctea, el cultivo del trigo, la de extracción del gas o de petróleo pero también la de distribución eléctrica; arrastran consigo la marca de la transformación en sectores fallidos, con pocas perspectivas en el largo plazo si no median cambios de las reglas de juego en el mediano plazo.
Otras, como las del transporte urbano, han sufrido tantas intervenciones de tan baja calidad que no sólo las han hecho Tesoro-dependientes sino que se alteró el equilibrio interno entre factores, transformándose en ingobernables en cuanto la sonda fiscal se desconecta. Recién con los accidentes ferroviarios de este año y los conflictos gremiales en el subterráneo, se llegó a la conclusión de que el sistema en su conjunto está seriamente colapsado... pero luego de años de intervención pura y dura. Y la última década de congelamiento tarifario con aumentos salariales paralelos que duplicaban la tasa de inflación, que derivaron recursos del mantenimiento básico del material rodante y las vías hacia una nómina salarial creciente. Eso sí, con tarifas ficticias que hicieron de un servicio esencial en una gran urbe dependiente de los altibajos de la caja. Un negocio ruin para el bienestar del pasajero, el bolsillo del fisco pero floreciente para los que acumular poder y discreción. ¿Un mal cálculo?
Fuente: El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
Tristán Rodríguez Loredo es periodista y miembro del Consejo Consultivo de CADAL.
 Tristán Rodríguez LoredoConsejero ConsultivoLicenciado en Economía y Master en Sociología (Universidad Católica Argentina). Master en Gestión de Empresas de Comunicación (Universidad de Navarra, España). Profesor en el Instituto de Comunicación Social (UCA) y en la Facultad de Comunicación (Universidad Austral). Fue Director Ejecutivo de la Asociación Cristiana Dirigentes de Empresa (ACDE). Como periodista profesional se desempeñó en El Cronista Comercial, Clarín, Editorial Atlántida, fue director de las revistas Negocios y Apertura y actualmente es editor y columnista en Editorial Perfil.
Tristán Rodríguez LoredoConsejero ConsultivoLicenciado en Economía y Master en Sociología (Universidad Católica Argentina). Master en Gestión de Empresas de Comunicación (Universidad de Navarra, España). Profesor en el Instituto de Comunicación Social (UCA) y en la Facultad de Comunicación (Universidad Austral). Fue Director Ejecutivo de la Asociación Cristiana Dirigentes de Empresa (ACDE). Como periodista profesional se desempeñó en El Cronista Comercial, Clarín, Editorial Atlántida, fue director de las revistas Negocios y Apertura y actualmente es editor y columnista en Editorial Perfil.
(El Cronista Comercial) Hay un hilo conductor que une el dólar oficial, la debacle ferroviaria, el Fútbol para Todos, la nafta súper de YPF, las colas para el Teatro Colón en las funciones populares o las visitas guiadas, un superclásico en la Bombonera o el kilovatio que pagan los porteños: tienen precios que no reflejan su verdadera escasez. Aún para los economistas más heterodoxos, desde las escuelas de la planificación centralizada hasta el Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz (EE.UU. 1943) que esta semana nos honra con su visita, los precios son los que colaboran para que no exista excedentes de demanda u oferta. Como decía Juan Carlos de Pablo, “es el numerito al cual hay”; una cifra que permite un aliento suficiente para producir en forma continua y que exista demanda por el mismo (equilibrio estable). Pero también puede alcanzar una tregua en los tironeos que la dinámica de los mercados le produce hasta llevarlo a un nuevo desequilibrio.
Todos los bienes enumerados al principio tienen una característica común: un precio que no refleja su verdadero valor económico. O al menos el percibido por el público. Para evitar que vacíen las reservas del Banco Central que supimos conseguir, el numerito de $ 4,60 por dólar es sólo para la pizarra: imposible conseguir para los que no son amigos de la casa, turistas que acrediten fondos bancarizados en blanco y prometan vida austera en sus giras. Nada para ahorrar, para importar cosas destructoras de producción y empleo nacional... Pero aplicable a cualquier exportación que pase bajo el radar de la Aduana. Descansarse en la función de los precios como auténticos semáforos económicos es reconocerles la potestad de dar señales a oferentes y demandantes para que actúen en consecuencia. A los primeros, para que dediquen el nivel de producción, invirtiendo y comprando insumos para ello. A los consumidores, para que maximicen su posición eligiendo la mejor combinación posible entre distintos bienes, marcas y calidades alternativas. Sin embargo, este mundo idílico tiene su contracara en el fastidio de los que quedan fuera de este juego y que reclaman de un árbitro para poder acceder a un bien al que tiene vedado el consumo deseado o para sostener un ingreso que el mercado se lo niega (protección o subsidio).
Las razones para no confiar en este mecanismo automático que organiza la producción de bienes y servicios en la sociedad, al mismo tiempo que asignaba retribuciones a los factores de producción y que ya Adam Smith había bautizado -la mano invisible- pueden ser varias. En la economía ortodoxa, la intervención del Estado se realizaba para corregir fallas del mercado de todo tipo pero especialmente en casos donde no existe la competencia perfecta; de externalidades o aspectos que no se pueden incorporar a los precios privados o cuando la provisión de dicho bien sea relevante en la consideración social. En cualquiera de estos casos, el Gobierno puede echar mano a su poder regulatorio o simplemente tomar el lugar de la contraparte en el mercado. En cualquier caso, al romper el termómetro del precio se puede lograr una mejora en el mercado pero también incurrir en lo que se denominan “los fallos del Gobierno”. Lo paradójico es que muchas veces, éstos terminan por arruinar la idea original, alterando los equilibrios sobre todo en el largo plazo, en las que un error de cálculo del burócrata interventor de turno termina afectando el equilibrio de ese mercado en un futuro.
Es decir, en el afán por abastecer universalmente a consumidores que, incluso, no lo piden explícitamente, se puede llegar a entrar en decadencia. O lo que es peor, convertirse en dependientes del oxígeno oficial para asegurar su sustentabilidad. Las industrias frigorífica y láctea, el cultivo del trigo, la de extracción del gas o de petróleo pero también la de distribución eléctrica; arrastran consigo la marca de la transformación en sectores fallidos, con pocas perspectivas en el largo plazo si no median cambios de las reglas de juego en el mediano plazo.
Otras, como las del transporte urbano, han sufrido tantas intervenciones de tan baja calidad que no sólo las han hecho Tesoro-dependientes sino que se alteró el equilibrio interno entre factores, transformándose en ingobernables en cuanto la sonda fiscal se desconecta. Recién con los accidentes ferroviarios de este año y los conflictos gremiales en el subterráneo, se llegó a la conclusión de que el sistema en su conjunto está seriamente colapsado... pero luego de años de intervención pura y dura. Y la última década de congelamiento tarifario con aumentos salariales paralelos que duplicaban la tasa de inflación, que derivaron recursos del mantenimiento básico del material rodante y las vías hacia una nómina salarial creciente. Eso sí, con tarifas ficticias que hicieron de un servicio esencial en una gran urbe dependiente de los altibajos de la caja. Un negocio ruin para el bienestar del pasajero, el bolsillo del fisco pero floreciente para los que acumular poder y discreción. ¿Un mal cálculo?
Fuente: El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
Tristán Rodríguez Loredo es periodista y miembro del Consejo Consultivo de CADAL.