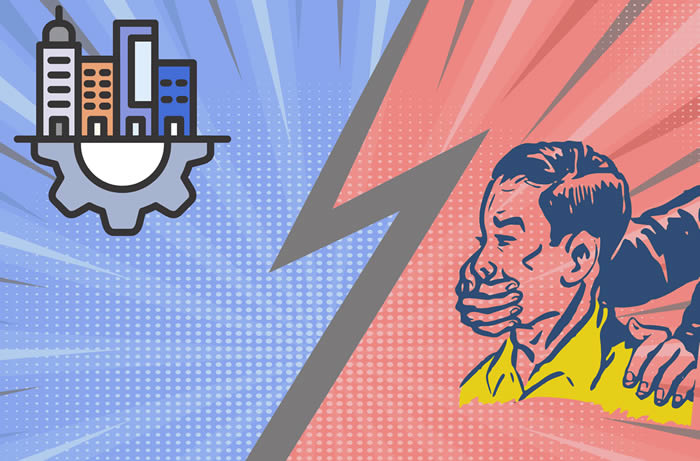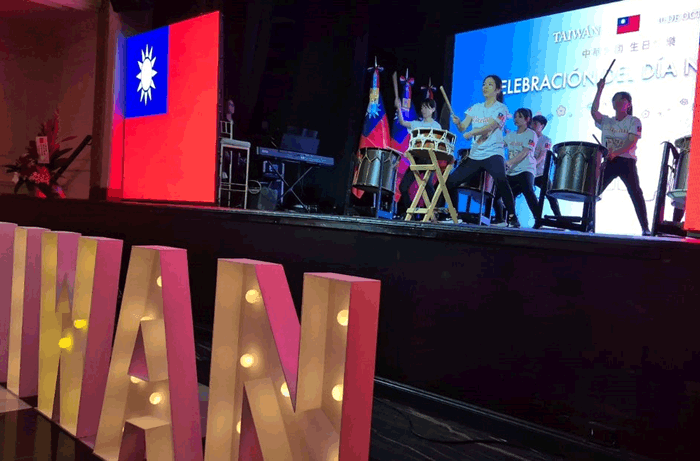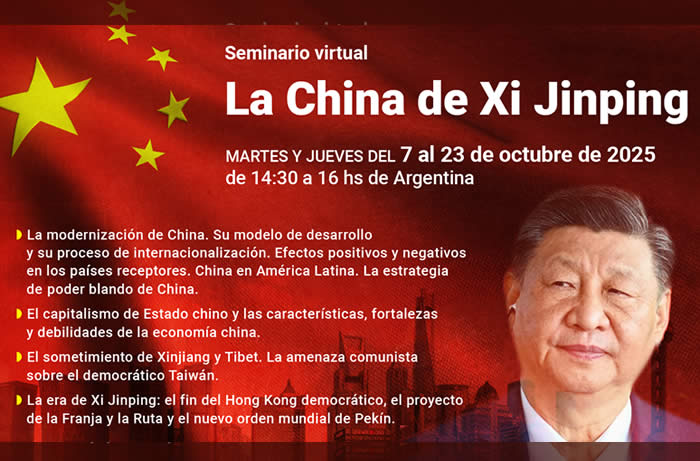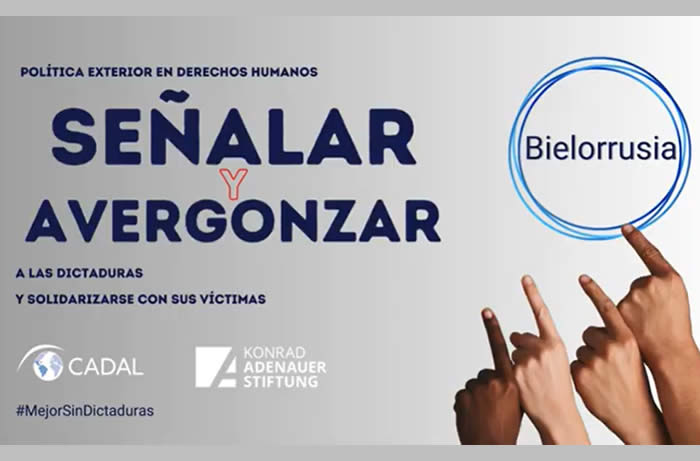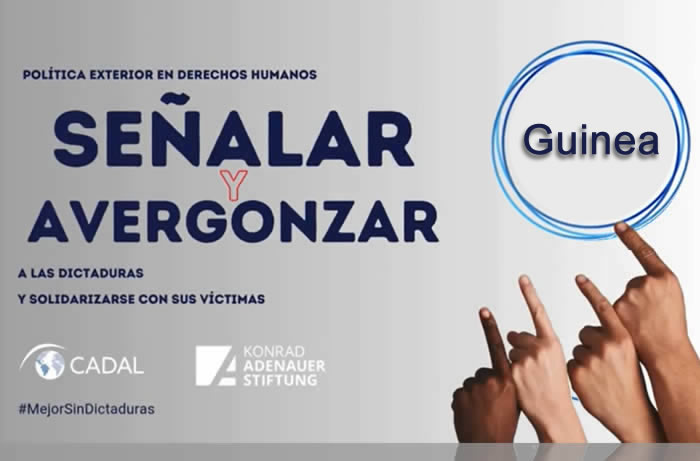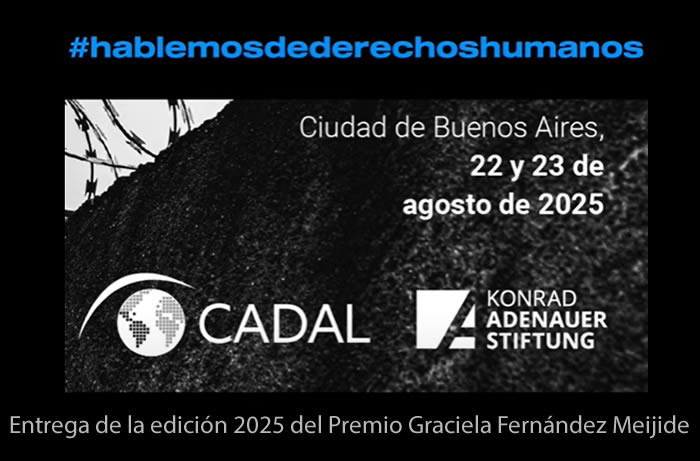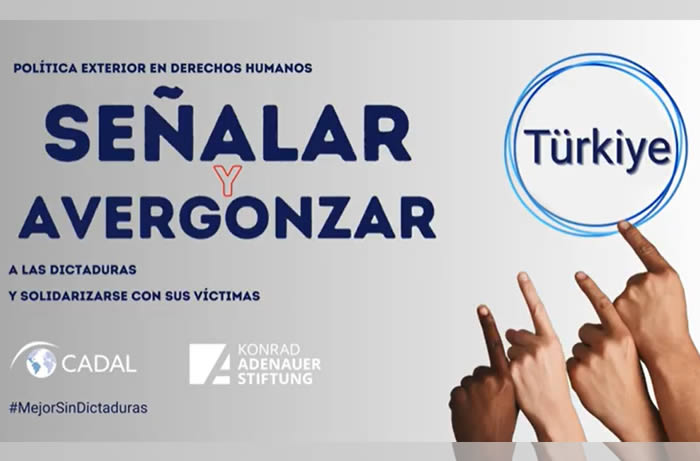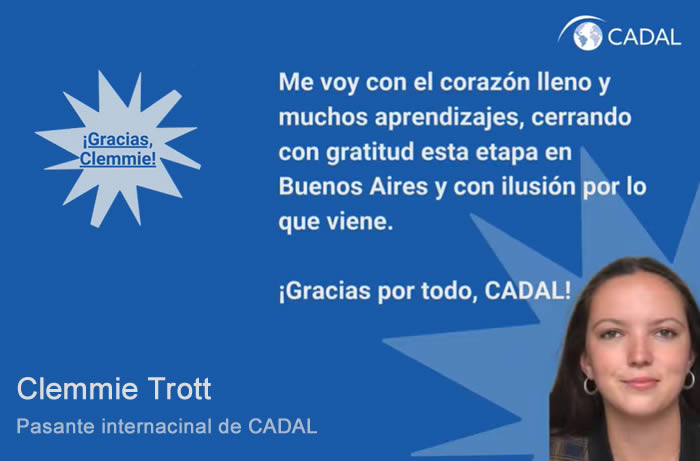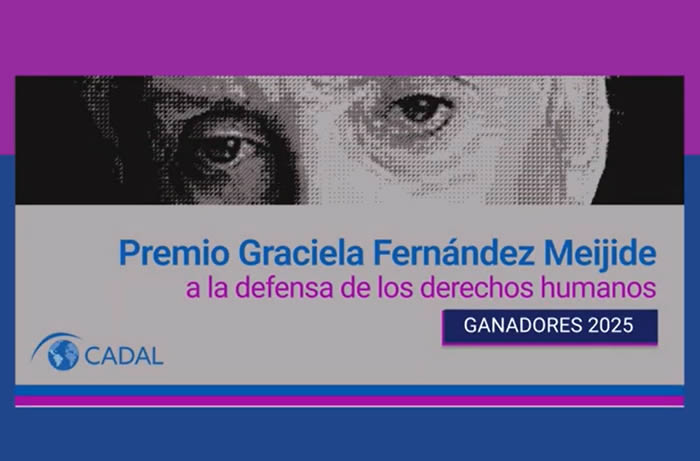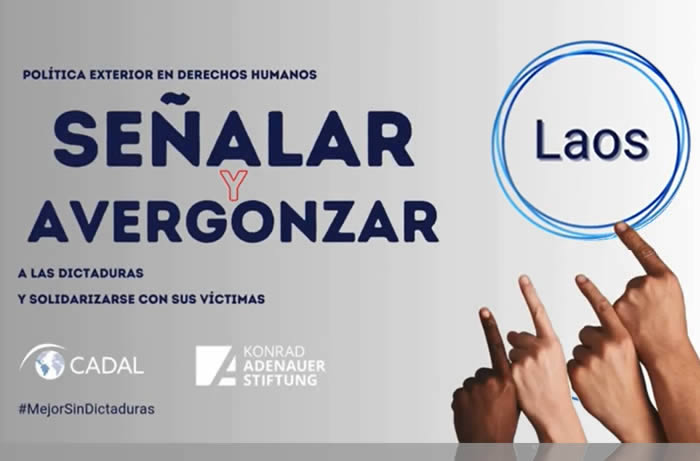Artículos
Análisis Sínico
 21-11-2025
21-11-2025La contracara del antiimperialismo: cómo China logró conquistar al progresismo latinoamericano
Mientras en foros internacionales la región latina se presenta como defensora de los derechos humanos, la igualdad y la inclusión, en la práctica celebra acuerdos con un Estado que no permite sindicatos libres, persigue a minorías religiosas y considera subversiva a la prensa independiente.
Por María Elvira Zavalía
América Latina encontró un nuevo faro ideológico; uno que se presenta como antiimperialista, defensor del Sur Global y rival del capitalismo occidental. Ese faro, paradójicamente, es un régimen que encarna el capitalismo más salvaje y el autoritarismo más férreo: China.
El arte de dominar sin invadir: lo que el mundo sabe, pero decide ignorar sobre China
Todos sabemos, o al menos creemos saber, cómo funciona el soft power de China. No hace falta haber leído al renombrado autor Joseph Nye para entender que, cuando hablamos del “poder blando” chino, hablamos de una maquinaria que combina dinero, prestigio y una diplomacia paciente, pero también profundamente ideológica. Beijín no exporta cultura, sino legitimidad. Redefine conceptos universales – democracia, derechos humanos, derechos políticos, libertad – y los adapta a su propio diccionario; uno donde la censura es estabilidad, el control social es armonía y el silencio político es respeto a la diversidad cultural.
Desde luego, la excusa es perfecta: “cada país tiene su historia, su cultura y sus valores”. Un argumento que suena tan tolerante como funcional a cualquier régimen que no quiera rendir cuentas. Bajo esa lógica, el internamiento forzoso de uigures en Xinjiang no sería una violación de derechos humanos, sino una “campaña de reeducación”; el silenciamiento de la prensa independiente reflejaría un mecanismo de protección contra la “desinformación occidental”; y el sometimiento de Hong Kong tan solo una “restauración del orden”. Todo depende de quién redacte la nota de prensa.
Es un secreto a voces – y también una verdad incómoda – que el “milagro económico chino” jamás se podría haber producido en un sistema democrático. Y eso no se dice como elogio, sino como constatación empírica. Ninguna democracia podría desplazar a 300 millones de personas del campo a la ciudad en una generación sin enfrentar protestas, plebiscitos o demandas judiciales. Ningún gobierno electo podría sacrificar un río, una etnia o una ciudad en nombre de la industrialización sin caer en las siguientes elecciones. El Partido Comunista chino lo hizo sin pedir permiso y sin pagar el costo político. Esa eficiencia autoritaria; esa capacidad de decidir sin deliberar, fue su ventaja competitiva.
La fórmula fue brillante en su cinismo: abrir la economía/cerrar la política. Capitalismo de Estado para atraer inversiones, marxismo moral para justificarlas. Los empresarios occidentales celebraron la estabilidad, mientras los ideólogos del partido gozaron del control. Y así China logró lo que parecía imposible: convertirse en potencia global mientras prohibía algo que para América Latina es básico: manifestarse y pensar en voz alta. Quizás no estamos tan atrasados socialmente como creemos.
Sin embargo, lo más inquietante no es lo que China hizo puertas adentro, sino lo que está haciendo puertas afuera. Porque su modelo no se limita a la economía o la infraestructura, sino que globaliza también el control. Desde la ruta de la seda digital hasta los convenios tecnológicos con países africanos y latinoamericanos – hechos bajo el discurso de “cooperación y desarrollo compartido” –, el soft power chino se ha transformado en un sofisticado sistema de exportación de vigilancia y propaganda. No solo vende tecnología, sino que vende un modelo de sociedad donde el ciudadano es una base de datos y los gobiernos promotores de la dependencia digital asiática.
No hay que ser conspiranoico para notar el patrón: los mismos sistemas de reconocimiento facial que en China se usan para monitorear a disidentes, también se venden en África como herramientas de seguridad ciudadana. Las plataformas de análisis de datos que sirven para rastrear minorías étnicas en Xinjiang se ofrecen en América Latina como innovación en “gestión urbana”. Las redes 5G controladas por empresas estatales chinas garantizan conectividad, sí, pero también acceso potencial a información estratégica de los países receptores.
Sin embargo, el punto de análisis está en la narrativa. China no impone su modelo; lo ofrece como alternativa. Lo vende como la versión “eficiente y soberana” del progreso digital, libre de las regulaciones “hipócritas” de Occidente. Y en un hemisferio (sur) cansado de los escándalos de vigilancia de Estados Unidos y de las condiciones de los préstamos del FMI, la propuesta suena casi emancipadora. Pero detrás de esa aparente autonomía se esconde algo más sutil: una transferencia de valores. Cada cámara, cada software, cada acuerdo tecnológico importa consigo una forma de entender el rol del Estado y el lugar del individuo.
América Latina no está al margen de esta tendencia. De hecho, es uno de los terrenos más fértiles para este tipo de expansiones. Países con democracias débiles, instituciones frágiles y una clase política fascinada por los discursos de soberanía tecnológica encuentran en China un socio dispuesto, generoso y, lo más importante, que no pregunta. Y así, bajo el relato del “progreso sin condicionamientos”, terminan incorporando el modelo de control que tanto dicen rechazar.
Lo paradójico es que, mientras en foros internacionales la región latina se presenta como defensora de los derechos humanos, la igualdad y la inclusión, en la práctica celebra acuerdos con un Estado que no permite sindicatos libres, persigue a minorías religiosas y considera subversiva a la prensa independiente. Pero esa contradicción – ese espejismo ideológico – merece un análisis aparte.
China: el espejo deformante de la izquierda latinoamericana
América Latina lleva décadas buscando un espejo donde reconocerse, y lo encontró en la imagen distorsionada de China. En un continente donde ciertos sectores político-ideológicos se acostumbraron a medir su dignidad en función de su distancia con Estados Unidos, el ascenso del gigante asiático llegó como una bendición simbólica: finalmente, una potencia que desafía la hegemonía.
Sin embargo, ese entusiasmo con que ciertos sectores de izquierda abrazan ese relato es, cuanto menos, desconcertante. Hablan de justicia social, pero aplauden a un país que prohíbe los sindicatos independientes. Reivindican la igualdad de género, pero ignoran que las mujeres chinas no pueden manifestarse libremente ni crear movimientos feministas sin ser silenciadas. Defienden la libertad de expresión, pero se alinean con un Estado que ha convertido Internet en un muro invisible. En nombre del antiimperialismo terminan idealizando un modelo que, si se aplicara en sus propios países, se lo condenaría inmediatamente.
China logró lo que la vieja propaganda soviética nunca consiguió: ser admirada sin ser amada e imitada sin ser comprendida. A diferencia de Rusia, que carga con su reputación de autocracia sin disimulo, China aprendió a construir una estética del progreso autoritario. Su autoritarismo no se presenta como represión, sino como eficiencia. No necesita convencer al mundo de que su sistema es moralmente superior, solo de que es funcional. Y en una región cansada de crisis económicas y decepciones democráticas, la promesa de “orden con prosperidad” suena tentadoramente razonable.
Lo fascinante (y peligroso) es cómo esta admiración se filtra en el discurso político local. Cada vez que un líder latinoamericano elogia el modelo chino o el “éxito del capitalismo con planificación estatal”, lo que en realidad está haciendo es legitimar la idea de que el desarrollo puede prescindir de la libertad. Y ese es, justamente, el tipo de pensamiento que erosiona las democracias desde adentro: no el golpe militar, sino la convicción de que la libertad es un lujo innecesario.
Mientras tanto, la narrativa antiestadounidense sigue siendo el pegamento emocional de gran parte del progresismo regional. Es más fácil oponerse al “imperialismo yankee” que mirar de frente las propias contradicciones. Porque, en última instancia, la fascinación con China no nace del amor a su modelo, sino del resentimiento hacia el otro; hacia Estados Unidos y el capitalismo – el cual también es usado en China, pero las personas parecen creer que las calles de Beijín son el comunismo puro del siglo XXI.
El resultado es una paradoja política: los sectores de América Latina que dicen defender los valores progresistas de igualdad, justicia y derechos humanos, se alinean con un Estado que no cree en ninguno de ellos. Y lo hacen con entusiasmo, convencidos de estar construyendo un nuevo orden más justo, cuando en realidad están validando un modelo que anula las libertades que hicieron posible esos ideales.
Acá la pregunta es: ¿demonizar a Estados Unidos es parte de una política populista latinoamericana, o en realidad China ha logrado convencer al mundo que ellos no son capitalistas para así parecer la alternativa de la injusticia meritocrática americana?
 María Elvira ZavalíaEstudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Salta, Argentina. Este texto fue elaborado en el marco del seminario “La China de Xi Jinping”, organizado por CADAL y la Fundación Konrad Adenauer en octubre de 2025, y recibió el Premio “Análisis Sínico: Descifrando China”.
María Elvira ZavalíaEstudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Salta, Argentina. Este texto fue elaborado en el marco del seminario “La China de Xi Jinping”, organizado por CADAL y la Fundación Konrad Adenauer en octubre de 2025, y recibió el Premio “Análisis Sínico: Descifrando China”.
América Latina encontró un nuevo faro ideológico; uno que se presenta como antiimperialista, defensor del Sur Global y rival del capitalismo occidental. Ese faro, paradójicamente, es un régimen que encarna el capitalismo más salvaje y el autoritarismo más férreo: China.
El arte de dominar sin invadir: lo que el mundo sabe, pero decide ignorar sobre China
Todos sabemos, o al menos creemos saber, cómo funciona el soft power de China. No hace falta haber leído al renombrado autor Joseph Nye para entender que, cuando hablamos del “poder blando” chino, hablamos de una maquinaria que combina dinero, prestigio y una diplomacia paciente, pero también profundamente ideológica. Beijín no exporta cultura, sino legitimidad. Redefine conceptos universales – democracia, derechos humanos, derechos políticos, libertad – y los adapta a su propio diccionario; uno donde la censura es estabilidad, el control social es armonía y el silencio político es respeto a la diversidad cultural.
Desde luego, la excusa es perfecta: “cada país tiene su historia, su cultura y sus valores”. Un argumento que suena tan tolerante como funcional a cualquier régimen que no quiera rendir cuentas. Bajo esa lógica, el internamiento forzoso de uigures en Xinjiang no sería una violación de derechos humanos, sino una “campaña de reeducación”; el silenciamiento de la prensa independiente reflejaría un mecanismo de protección contra la “desinformación occidental”; y el sometimiento de Hong Kong tan solo una “restauración del orden”. Todo depende de quién redacte la nota de prensa.
Es un secreto a voces – y también una verdad incómoda – que el “milagro económico chino” jamás se podría haber producido en un sistema democrático. Y eso no se dice como elogio, sino como constatación empírica. Ninguna democracia podría desplazar a 300 millones de personas del campo a la ciudad en una generación sin enfrentar protestas, plebiscitos o demandas judiciales. Ningún gobierno electo podría sacrificar un río, una etnia o una ciudad en nombre de la industrialización sin caer en las siguientes elecciones. El Partido Comunista chino lo hizo sin pedir permiso y sin pagar el costo político. Esa eficiencia autoritaria; esa capacidad de decidir sin deliberar, fue su ventaja competitiva.
La fórmula fue brillante en su cinismo: abrir la economía/cerrar la política. Capitalismo de Estado para atraer inversiones, marxismo moral para justificarlas. Los empresarios occidentales celebraron la estabilidad, mientras los ideólogos del partido gozaron del control. Y así China logró lo que parecía imposible: convertirse en potencia global mientras prohibía algo que para América Latina es básico: manifestarse y pensar en voz alta. Quizás no estamos tan atrasados socialmente como creemos.
Sin embargo, lo más inquietante no es lo que China hizo puertas adentro, sino lo que está haciendo puertas afuera. Porque su modelo no se limita a la economía o la infraestructura, sino que globaliza también el control. Desde la ruta de la seda digital hasta los convenios tecnológicos con países africanos y latinoamericanos – hechos bajo el discurso de “cooperación y desarrollo compartido” –, el soft power chino se ha transformado en un sofisticado sistema de exportación de vigilancia y propaganda. No solo vende tecnología, sino que vende un modelo de sociedad donde el ciudadano es una base de datos y los gobiernos promotores de la dependencia digital asiática.
No hay que ser conspiranoico para notar el patrón: los mismos sistemas de reconocimiento facial que en China se usan para monitorear a disidentes, también se venden en África como herramientas de seguridad ciudadana. Las plataformas de análisis de datos que sirven para rastrear minorías étnicas en Xinjiang se ofrecen en América Latina como innovación en “gestión urbana”. Las redes 5G controladas por empresas estatales chinas garantizan conectividad, sí, pero también acceso potencial a información estratégica de los países receptores.
Sin embargo, el punto de análisis está en la narrativa. China no impone su modelo; lo ofrece como alternativa. Lo vende como la versión “eficiente y soberana” del progreso digital, libre de las regulaciones “hipócritas” de Occidente. Y en un hemisferio (sur) cansado de los escándalos de vigilancia de Estados Unidos y de las condiciones de los préstamos del FMI, la propuesta suena casi emancipadora. Pero detrás de esa aparente autonomía se esconde algo más sutil: una transferencia de valores. Cada cámara, cada software, cada acuerdo tecnológico importa consigo una forma de entender el rol del Estado y el lugar del individuo.
América Latina no está al margen de esta tendencia. De hecho, es uno de los terrenos más fértiles para este tipo de expansiones. Países con democracias débiles, instituciones frágiles y una clase política fascinada por los discursos de soberanía tecnológica encuentran en China un socio dispuesto, generoso y, lo más importante, que no pregunta. Y así, bajo el relato del “progreso sin condicionamientos”, terminan incorporando el modelo de control que tanto dicen rechazar.
Lo paradójico es que, mientras en foros internacionales la región latina se presenta como defensora de los derechos humanos, la igualdad y la inclusión, en la práctica celebra acuerdos con un Estado que no permite sindicatos libres, persigue a minorías religiosas y considera subversiva a la prensa independiente. Pero esa contradicción – ese espejismo ideológico – merece un análisis aparte.
China: el espejo deformante de la izquierda latinoamericana
América Latina lleva décadas buscando un espejo donde reconocerse, y lo encontró en la imagen distorsionada de China. En un continente donde ciertos sectores político-ideológicos se acostumbraron a medir su dignidad en función de su distancia con Estados Unidos, el ascenso del gigante asiático llegó como una bendición simbólica: finalmente, una potencia que desafía la hegemonía.
Sin embargo, ese entusiasmo con que ciertos sectores de izquierda abrazan ese relato es, cuanto menos, desconcertante. Hablan de justicia social, pero aplauden a un país que prohíbe los sindicatos independientes. Reivindican la igualdad de género, pero ignoran que las mujeres chinas no pueden manifestarse libremente ni crear movimientos feministas sin ser silenciadas. Defienden la libertad de expresión, pero se alinean con un Estado que ha convertido Internet en un muro invisible. En nombre del antiimperialismo terminan idealizando un modelo que, si se aplicara en sus propios países, se lo condenaría inmediatamente.
China logró lo que la vieja propaganda soviética nunca consiguió: ser admirada sin ser amada e imitada sin ser comprendida. A diferencia de Rusia, que carga con su reputación de autocracia sin disimulo, China aprendió a construir una estética del progreso autoritario. Su autoritarismo no se presenta como represión, sino como eficiencia. No necesita convencer al mundo de que su sistema es moralmente superior, solo de que es funcional. Y en una región cansada de crisis económicas y decepciones democráticas, la promesa de “orden con prosperidad” suena tentadoramente razonable.
Lo fascinante (y peligroso) es cómo esta admiración se filtra en el discurso político local. Cada vez que un líder latinoamericano elogia el modelo chino o el “éxito del capitalismo con planificación estatal”, lo que en realidad está haciendo es legitimar la idea de que el desarrollo puede prescindir de la libertad. Y ese es, justamente, el tipo de pensamiento que erosiona las democracias desde adentro: no el golpe militar, sino la convicción de que la libertad es un lujo innecesario.
Mientras tanto, la narrativa antiestadounidense sigue siendo el pegamento emocional de gran parte del progresismo regional. Es más fácil oponerse al “imperialismo yankee” que mirar de frente las propias contradicciones. Porque, en última instancia, la fascinación con China no nace del amor a su modelo, sino del resentimiento hacia el otro; hacia Estados Unidos y el capitalismo – el cual también es usado en China, pero las personas parecen creer que las calles de Beijín son el comunismo puro del siglo XXI.
El resultado es una paradoja política: los sectores de América Latina que dicen defender los valores progresistas de igualdad, justicia y derechos humanos, se alinean con un Estado que no cree en ninguno de ellos. Y lo hacen con entusiasmo, convencidos de estar construyendo un nuevo orden más justo, cuando en realidad están validando un modelo que anula las libertades que hicieron posible esos ideales.
Acá la pregunta es: ¿demonizar a Estados Unidos es parte de una política populista latinoamericana, o en realidad China ha logrado convencer al mundo que ellos no son capitalistas para así parecer la alternativa de la injusticia meritocrática americana?




 Read it in English
Read it in English