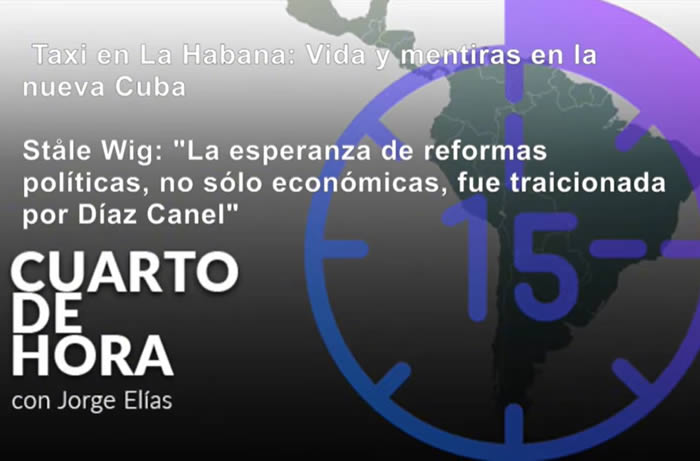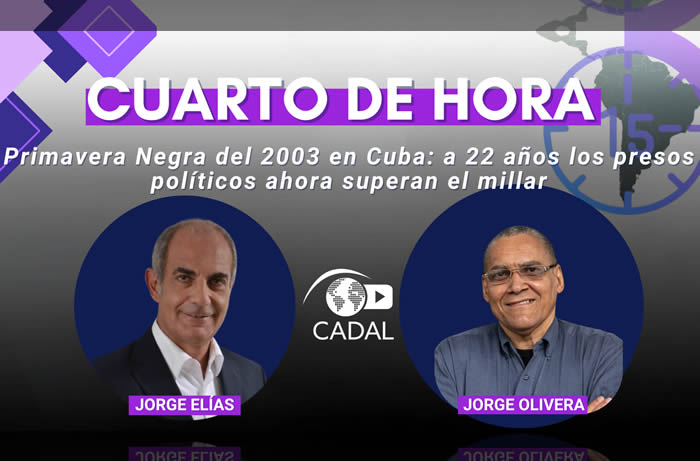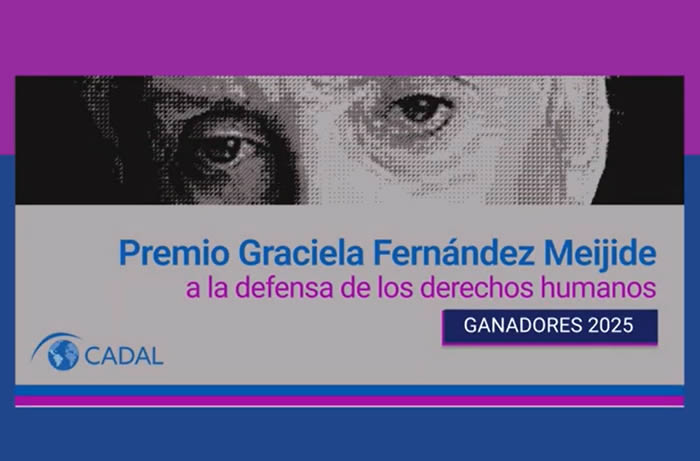Diálogo Latino Cubano
Promoción de la Apertura Política en Cuba
 02-08-2023
02-08-2023Los procesos de descomunización, de la imposición al debate
La dificultad de este proceso radica en mantener el equilibrio suficiente como para no volverse el opuesto exacto de lo que se pretende combatir. No llegar al punto en el que los extremos se toquen: no imponer una actitud determinada frente a lo impuesto anteriormente. No caer en un revanchismo de ojo por ojo. No destruir ni borrar la historia como si nunca hubiera ocurrido, como si el pasado no pudiera legar lecciones.Por Ignacio E. Hutin
Una de las secuelas más visibles y generalizadas de los regímenes totalitarios a lo largo del siglo XX han sido los monumentos. Pero no sólo aquellos que representan a figuras humanas, sino también edificios monumentales, llamativos, grandilocuentes que apuntaran a constituirse en símbolos tan pesados y perdurables como el régimen que los hubiera construido. Referencias unívocas y ubicuas de la presencia y de las interpretaciones del líder y de sus sucesores.
Desde la Sala de Congresos nazi en Núremberg o el Valle de los Caídos de Francisco Franco no muy lejos de Madrid, hasta los monumentos a Vladimir Lenin que se construyeron en cada rincón de la antigua Unión Soviética, las estatuas de Georgi Dimitrov en Bulgaria, de Enver Hoxha en Albania, o incluso aquellas de Iósif Stalin en las capitales de Checoslovaquia, Hungría o Alemania Oriental, más allá de las fronteras controladas en ese entonces directamente por Moscú.
La pregunta inevitable es qué hacer con aquellas construcciones tan simbólicas una vez que ha caído el régimen. Y no es una pregunta sencilla ni puede tener una respuesta obvia por la mera razón de que la humanidad es compleja, que puede haber elementos rescatables en ciertas figuras históricas, en ciertos eventos, o, desde lo artístico, en las mismas construcciones ¿Merecen aún tener un homenaje en Bulgaria los soldados soviéticos que expulsaron al nazismo? Por supuesto que la victoria sobre el nazismo es sumamente relevante.
Eso mismo plantea un artículo de reciente publicación en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Destaca que el proceso de “descomunización”, que implicó la destrucción de miles de monumentos en la ex Unión Soviética y en otros antiguos miembros del Pacto de Varsovia, no fue clemente ni conciliadora. Que este proceso estuvo más allá de la razón, la ética o la historia. Que en algunos países (como Estonia, Lituania, Letonia o, más recientemente, Ucrania), estos cambios fueron más profundos que en otros. Pero que todo se resume a una “barbarie”, una “fobia a los héroes populares” que implica desconocer “el sacrificio de millones de soviéticos que dieron su sangre por la victoria contra el régimen nazi”.
Los regímenes socialistas se han enfocado tradicionalmente en dos tipos de figuras a honrar: el ciudadano común, trabajador, sacrificado, heroico, por un lado; y el líder de ese ciudadano común, incluso llegando al culto a la personalidad, por el otro. Los grandes eventos, aquellos que implicaron un quiebre en la historia local y un impulso ya sea al poder de turno o al que se alzaría a partir de ese momento (la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Cubana, la Revolución Rusa, el triunfo franquista en la Guerra Civil Española) fueron la base para la construcción de mitos gloriosos y, claro, de monumentos que reforzaran esos nuevos mitos, que recordaran aquellas gestas y, más importante, que robustecieran el poder y la supuesta legitimidad popular del régimen.
El mito fundacional se vuelve incuestionable. Los grandes monumentos son la prueba material de la historia. Si las construcciones son tan pesadas, tan grandes, tan ubicuas, tan perennes, allí radica la prueba más clara de que el hecho o la persona honrada merece todo el reconocimiento. De lo contrario, el monumento no estaría aquí, ni allá ni en todas partes. Es una lógica bien simple.
Esto deriva en una segunda pregunta, quizás de mayor importancia que la primera, aquella que nos obliga a poner el foco no en qué o quiénes son los homenajeados, sino en quién decidió homenajearlos en su momento y por qué. Si la historia la escriben los que ganan, quien construye monumentos, quien construye la historia y planta el mito fundacional, es el vencedor de aquella contienda primigenia: de aquella guerra, de aquella revolución. El monumento (o el edificio monumental) resignifica todo a su alrededor. No es casual que apenas terminada la Segunda Guerra Mundial se impusiera en muchas ciudades casi completamente destruidas, como Kiev o Minsk, el estilo arquitectónico Imperio Estalinista: grandes edificios sumamente ornamentados, con columnas neoclásicas, lujos, hoces y martillos por doquier. La marca clara e ineludible de la victoria, del mensaje único. La historia honorable y, por lo tanto, incuestionable.
No se trata tan sólo de Vladimir Lenin o de los soldados del Ejército Rojo. Tampoco del rostro del Che Guevara en la Plaza de la Revolución de La Habana o de los cuerpos conservadores de Kim Il Sung y Kim Jong Il en Corea del Norte. Ni siquiera de los anónimos trabajadores que el estilo artístico del realismo socialista privilegió en la Unión Soviética desde los años 30. Eso es tan sólo una parte del todo. Porque el mito fundacional debe abarcar lo más posible, casi tantos aspectos de la cotidianeidad como los que abarque el régimen. Los hechos y personajes homenajeados forman parte de un estado de propaganda permanente que debe perdurar por siempre.
Albert Speer, el arquitecto preferido de Adolf Hitler, dijo alguna vez que los edificios diseñados para enaltecer la gloria del Tercer Reich estaban destinados a mantenerse en pie durante miles de años, como aquellos levantados por los emperadores romanos. Pero no fue así: Alemania perdió la guerra, el nazismo desapareció del poder y casi todos sus símbolos (aquellos que durarían milenios) fueron destruidos. Con la muerte de Stalin en 1953, los monumentos en su honor fueron removidos, tanto en la Unión Soviética como en otros países, y hoy apenas si quedan un puñado en pie.
¿Qué hacer cuando se termina una etapa y lo homenajeado deja de interpretarse como merecedor de tal homenaje? Hay ejemplos de sobra en países que han atravesado por regímenes autoritarios. Y buena parte de la cultura política actual de esos países puede definirse a partir de esa decisión: qué han hecho con sus monumentos del pasado. En Polonia, prácticamente todos los monumentos comunistas han sido destruidos. En Hungría o Lituania, la mayor parte fue removida de las grandes ciudades y se crearon museos al aire libre en donde se los puede visitar. En Bulgaria, muchos fueron abandonados a su suerte, a pudrirse frente al paso del tiempo y las inclemencias climáticas. En Rusia o Serbia, en general tienden a preservarse y cuidarse.
No hay una respuesta única y correcta. Pero puede establecerse que los países que mejor mantienen aquellos recuerdos materiales son también los que más preservan la idiosincrasia política de entonces. Rusia es un ejemplo paradigmático de esto.
El destruir o mudar monumentos del pasado no es, entonces, necesariamente una afrenta directa al hecho o persona homenajeada, sino a todo lo que implica esa estructura material más allá de la obvia referencia a un hecho o persona puntual. Es decir, lo que se deshonra es el pasado, el régimen político concluido, los mandamases que ordenaron esa construcción e impusieron esa lectura única e incuestionable.
En 2015, pocos meses después del inicio de la guerra en Donbass, la región oriental de Ucrania, se sancionó un paquete de leyes conocidas colectivamente como “de descomunización”, que implicaba la prohibición de simbología soviética y comunista. Esto derivó en que se proscribieran los tres partidos comunistas en el país, que cambiaran de nombre más de 50 mil calles, 100 ciudades, casi mil aldeas y se removieran 1320 monumentos a Lenin, oficialmente todos los que había en Ucrania, excluyendo las zonas fuera del control del Estado central.
En aquel artículo en el periódico Granma se habla de persecución y de pretender cambiar la historia. Pero se olvidan tres factores: por un lado, que estas leyes ucranianas fueron aprobadas por un Parlamento elegido democráticamente y, por lo tanto, con aval de la mayoría de la población. No se trató de una imposición unilateral e incuestionable desde otro país. De hecho, ha habido numerosas protestas en Ucrania por esto. Y es que incluso las democracias más endebles permiten manifestarse en contra de las decisiones de un gobierno. No son ni deberían ser incuestionables.
Por otro lado, se omite que muchos cambios de topónimos en Ucrania fueron para recuperar el nombre original, previo a las imposiciones soviéticas. Por ejemplo, la ciudad de Bajmut, en la región oriental de Donetsk, llevó ese nombre desde su fundación en 1571, pero en 1924 las autoridades la renombraron Artiomovsk, en homenaje al líder bolchevique Fiodor Sergeiev, más conocido como Artiom. En 2016, con las leyes de descomunización, se recuperó el nombre original, aunque, para Rusia, esta ciudad tan afectada por la guerra sigue llevando el nombre soviético de Artiomovsk.
La dificultad de este proceso radica en mantener el equilibrio suficiente como para no volverse el opuesto exacto de lo que se pretende combatir. No llegar al punto en el que los extremos se toquen: no imponer una actitud determinada frente a lo impuesto anteriormente. No caer en un revanchismo de ojo por ojo. No destruir ni borrar la historia como si nunca hubiera ocurrido, como si el pasado no pudiera legar lecciones.
Una vez más cabe preguntarse si los millones de soldados soviéticos anónimos que derrotaron al nazismo no merecen un homenaje. Y probablemente así sea. Aquí aparece el tercer factor que olvida el artículo del medio oficial cubano: las leyes de Ucrania excluyen a los monumentos relativos a la Segunda Guerra Mundial, en la que, por supuesto, murieron ciudadanos ucranianos. ¿Pero qué relación tiene Lenin con Ucrania? Aquellos 1320 monumentos fueron una imposición externa que hoy, probablemente, no tenga mayor sentido. Muchas de estas estructuras han sido reconvertidas, adaptadas, resignificadas. Algunas fueron mudadas a museos. Y otras fueron destruidas, lamentablemente. Se han perdido así los rastros de un pasado que tiene mucho por enseñar.
El día en que lo que se pretendía eterno termina, los rastros materiales sobreviven como vestigios de lo alguna vez impuesto. ¿Cómo responder entonces al gran debate entre la nostalgia, el olvido y el aprendizaje? No es nada fácil. Habrá opiniones, actitudes y propuestas diversas. Pero lo relevante es que exista un espacio lo suficiente amplio como para encarar este debate, tan complejo como necesario. Que ya no se impongan ni lecturas incuestionables, ni mitos fundacionales, ni héroes mesiánicos, ni gestas unívocas. Y, menos aún, que esas imposiciones sean externas y ajenas. Que la caída de un régimen siempre implique una apertura al diálogo y a los cuestionamientos. Incluso sobre aquellos temas que algunas vez fueron tan incuestionables.
 Ignacio E. HutinInvestigador AsociadoMagíster en Relaciones Internacionales (USAL, 2021), Licenciado en Periodismo (USAL, 2014) y especializado en Liderazgo en Emergencias Humanitarias (UNDEF, 2019). Es especialista en Europa Oriental, Eurasia post soviética y Balcanes y fotógrafo (ARGRA, 2009). Becado por el Estado finlandés para la realización de estudios relativos al Ártico en la Universidad de Laponia (2012). Es autor de los libros Saturno (2009), Deconstrucción: Crónicas y reflexiones desde la Europa Oriental poscomunista (2018), Ucrania/Donbass: una renovada guerra fría (2021) y Ucrania: crónica desde el frente (2021).
Ignacio E. HutinInvestigador AsociadoMagíster en Relaciones Internacionales (USAL, 2021), Licenciado en Periodismo (USAL, 2014) y especializado en Liderazgo en Emergencias Humanitarias (UNDEF, 2019). Es especialista en Europa Oriental, Eurasia post soviética y Balcanes y fotógrafo (ARGRA, 2009). Becado por el Estado finlandés para la realización de estudios relativos al Ártico en la Universidad de Laponia (2012). Es autor de los libros Saturno (2009), Deconstrucción: Crónicas y reflexiones desde la Europa Oriental poscomunista (2018), Ucrania/Donbass: una renovada guerra fría (2021) y Ucrania: crónica desde el frente (2021).
Una de las secuelas más visibles y generalizadas de los regímenes totalitarios a lo largo del siglo XX han sido los monumentos. Pero no sólo aquellos que representan a figuras humanas, sino también edificios monumentales, llamativos, grandilocuentes que apuntaran a constituirse en símbolos tan pesados y perdurables como el régimen que los hubiera construido. Referencias unívocas y ubicuas de la presencia y de las interpretaciones del líder y de sus sucesores.
Desde la Sala de Congresos nazi en Núremberg o el Valle de los Caídos de Francisco Franco no muy lejos de Madrid, hasta los monumentos a Vladimir Lenin que se construyeron en cada rincón de la antigua Unión Soviética, las estatuas de Georgi Dimitrov en Bulgaria, de Enver Hoxha en Albania, o incluso aquellas de Iósif Stalin en las capitales de Checoslovaquia, Hungría o Alemania Oriental, más allá de las fronteras controladas en ese entonces directamente por Moscú.
La pregunta inevitable es qué hacer con aquellas construcciones tan simbólicas una vez que ha caído el régimen. Y no es una pregunta sencilla ni puede tener una respuesta obvia por la mera razón de que la humanidad es compleja, que puede haber elementos rescatables en ciertas figuras históricas, en ciertos eventos, o, desde lo artístico, en las mismas construcciones ¿Merecen aún tener un homenaje en Bulgaria los soldados soviéticos que expulsaron al nazismo? Por supuesto que la victoria sobre el nazismo es sumamente relevante.
Eso mismo plantea un artículo de reciente publicación en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Destaca que el proceso de “descomunización”, que implicó la destrucción de miles de monumentos en la ex Unión Soviética y en otros antiguos miembros del Pacto de Varsovia, no fue clemente ni conciliadora. Que este proceso estuvo más allá de la razón, la ética o la historia. Que en algunos países (como Estonia, Lituania, Letonia o, más recientemente, Ucrania), estos cambios fueron más profundos que en otros. Pero que todo se resume a una “barbarie”, una “fobia a los héroes populares” que implica desconocer “el sacrificio de millones de soviéticos que dieron su sangre por la victoria contra el régimen nazi”.
Los regímenes socialistas se han enfocado tradicionalmente en dos tipos de figuras a honrar: el ciudadano común, trabajador, sacrificado, heroico, por un lado; y el líder de ese ciudadano común, incluso llegando al culto a la personalidad, por el otro. Los grandes eventos, aquellos que implicaron un quiebre en la historia local y un impulso ya sea al poder de turno o al que se alzaría a partir de ese momento (la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Cubana, la Revolución Rusa, el triunfo franquista en la Guerra Civil Española) fueron la base para la construcción de mitos gloriosos y, claro, de monumentos que reforzaran esos nuevos mitos, que recordaran aquellas gestas y, más importante, que robustecieran el poder y la supuesta legitimidad popular del régimen.
El mito fundacional se vuelve incuestionable. Los grandes monumentos son la prueba material de la historia. Si las construcciones son tan pesadas, tan grandes, tan ubicuas, tan perennes, allí radica la prueba más clara de que el hecho o la persona honrada merece todo el reconocimiento. De lo contrario, el monumento no estaría aquí, ni allá ni en todas partes. Es una lógica bien simple.
Esto deriva en una segunda pregunta, quizás de mayor importancia que la primera, aquella que nos obliga a poner el foco no en qué o quiénes son los homenajeados, sino en quién decidió homenajearlos en su momento y por qué. Si la historia la escriben los que ganan, quien construye monumentos, quien construye la historia y planta el mito fundacional, es el vencedor de aquella contienda primigenia: de aquella guerra, de aquella revolución. El monumento (o el edificio monumental) resignifica todo a su alrededor. No es casual que apenas terminada la Segunda Guerra Mundial se impusiera en muchas ciudades casi completamente destruidas, como Kiev o Minsk, el estilo arquitectónico Imperio Estalinista: grandes edificios sumamente ornamentados, con columnas neoclásicas, lujos, hoces y martillos por doquier. La marca clara e ineludible de la victoria, del mensaje único. La historia honorable y, por lo tanto, incuestionable.
No se trata tan sólo de Vladimir Lenin o de los soldados del Ejército Rojo. Tampoco del rostro del Che Guevara en la Plaza de la Revolución de La Habana o de los cuerpos conservadores de Kim Il Sung y Kim Jong Il en Corea del Norte. Ni siquiera de los anónimos trabajadores que el estilo artístico del realismo socialista privilegió en la Unión Soviética desde los años 30. Eso es tan sólo una parte del todo. Porque el mito fundacional debe abarcar lo más posible, casi tantos aspectos de la cotidianeidad como los que abarque el régimen. Los hechos y personajes homenajeados forman parte de un estado de propaganda permanente que debe perdurar por siempre.
Albert Speer, el arquitecto preferido de Adolf Hitler, dijo alguna vez que los edificios diseñados para enaltecer la gloria del Tercer Reich estaban destinados a mantenerse en pie durante miles de años, como aquellos levantados por los emperadores romanos. Pero no fue así: Alemania perdió la guerra, el nazismo desapareció del poder y casi todos sus símbolos (aquellos que durarían milenios) fueron destruidos. Con la muerte de Stalin en 1953, los monumentos en su honor fueron removidos, tanto en la Unión Soviética como en otros países, y hoy apenas si quedan un puñado en pie.
¿Qué hacer cuando se termina una etapa y lo homenajeado deja de interpretarse como merecedor de tal homenaje? Hay ejemplos de sobra en países que han atravesado por regímenes autoritarios. Y buena parte de la cultura política actual de esos países puede definirse a partir de esa decisión: qué han hecho con sus monumentos del pasado. En Polonia, prácticamente todos los monumentos comunistas han sido destruidos. En Hungría o Lituania, la mayor parte fue removida de las grandes ciudades y se crearon museos al aire libre en donde se los puede visitar. En Bulgaria, muchos fueron abandonados a su suerte, a pudrirse frente al paso del tiempo y las inclemencias climáticas. En Rusia o Serbia, en general tienden a preservarse y cuidarse.
No hay una respuesta única y correcta. Pero puede establecerse que los países que mejor mantienen aquellos recuerdos materiales son también los que más preservan la idiosincrasia política de entonces. Rusia es un ejemplo paradigmático de esto.
El destruir o mudar monumentos del pasado no es, entonces, necesariamente una afrenta directa al hecho o persona homenajeada, sino a todo lo que implica esa estructura material más allá de la obvia referencia a un hecho o persona puntual. Es decir, lo que se deshonra es el pasado, el régimen político concluido, los mandamases que ordenaron esa construcción e impusieron esa lectura única e incuestionable.
En 2015, pocos meses después del inicio de la guerra en Donbass, la región oriental de Ucrania, se sancionó un paquete de leyes conocidas colectivamente como “de descomunización”, que implicaba la prohibición de simbología soviética y comunista. Esto derivó en que se proscribieran los tres partidos comunistas en el país, que cambiaran de nombre más de 50 mil calles, 100 ciudades, casi mil aldeas y se removieran 1320 monumentos a Lenin, oficialmente todos los que había en Ucrania, excluyendo las zonas fuera del control del Estado central.
En aquel artículo en el periódico Granma se habla de persecución y de pretender cambiar la historia. Pero se olvidan tres factores: por un lado, que estas leyes ucranianas fueron aprobadas por un Parlamento elegido democráticamente y, por lo tanto, con aval de la mayoría de la población. No se trató de una imposición unilateral e incuestionable desde otro país. De hecho, ha habido numerosas protestas en Ucrania por esto. Y es que incluso las democracias más endebles permiten manifestarse en contra de las decisiones de un gobierno. No son ni deberían ser incuestionables.
Por otro lado, se omite que muchos cambios de topónimos en Ucrania fueron para recuperar el nombre original, previo a las imposiciones soviéticas. Por ejemplo, la ciudad de Bajmut, en la región oriental de Donetsk, llevó ese nombre desde su fundación en 1571, pero en 1924 las autoridades la renombraron Artiomovsk, en homenaje al líder bolchevique Fiodor Sergeiev, más conocido como Artiom. En 2016, con las leyes de descomunización, se recuperó el nombre original, aunque, para Rusia, esta ciudad tan afectada por la guerra sigue llevando el nombre soviético de Artiomovsk.
La dificultad de este proceso radica en mantener el equilibrio suficiente como para no volverse el opuesto exacto de lo que se pretende combatir. No llegar al punto en el que los extremos se toquen: no imponer una actitud determinada frente a lo impuesto anteriormente. No caer en un revanchismo de ojo por ojo. No destruir ni borrar la historia como si nunca hubiera ocurrido, como si el pasado no pudiera legar lecciones.
Una vez más cabe preguntarse si los millones de soldados soviéticos anónimos que derrotaron al nazismo no merecen un homenaje. Y probablemente así sea. Aquí aparece el tercer factor que olvida el artículo del medio oficial cubano: las leyes de Ucrania excluyen a los monumentos relativos a la Segunda Guerra Mundial, en la que, por supuesto, murieron ciudadanos ucranianos. ¿Pero qué relación tiene Lenin con Ucrania? Aquellos 1320 monumentos fueron una imposición externa que hoy, probablemente, no tenga mayor sentido. Muchas de estas estructuras han sido reconvertidas, adaptadas, resignificadas. Algunas fueron mudadas a museos. Y otras fueron destruidas, lamentablemente. Se han perdido así los rastros de un pasado que tiene mucho por enseñar.
El día en que lo que se pretendía eterno termina, los rastros materiales sobreviven como vestigios de lo alguna vez impuesto. ¿Cómo responder entonces al gran debate entre la nostalgia, el olvido y el aprendizaje? No es nada fácil. Habrá opiniones, actitudes y propuestas diversas. Pero lo relevante es que exista un espacio lo suficiente amplio como para encarar este debate, tan complejo como necesario. Que ya no se impongan ni lecturas incuestionables, ni mitos fundacionales, ni héroes mesiánicos, ni gestas unívocas. Y, menos aún, que esas imposiciones sean externas y ajenas. Que la caída de un régimen siempre implique una apertura al diálogo y a los cuestionamientos. Incluso sobre aquellos temas que algunas vez fueron tan incuestionables.





 Read it in English
Read it in English